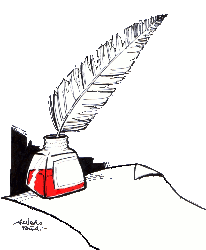Versión para imprimir
Odilón Hincapié
El chico del salir torcido
- - ¡La vida es un engaño perpetuo!
A Odilón Hincapié, la vida le hacía hincapié para vivir acontecimientos malos. ¡Qué nombre predestinado! Una vez, un amigo
suyo intentó curarlo. Pensaba éste, que Odilón consideraba como mala suerte los avatares de la vida que cada uno atraviesa,
las vicisitudes que cada uno se apresura a olvidar.
- - Confia en la vida, los acontecimientos malos, dolorosos, desagradables son estados transitorios de algo
que está mejorando. El vino se hace vinagre antes de ennoblecer las ensaladas. Mañana es otro día. No me acuerdo
de quién cantaba que esta larga vida te da más de lo que te quita. No hay alba sin crepúsculo,
montaña sin valle, arco iris sin tormenta La vida no es un engaño perpetuo. Te estás engañando a tí mismo.
Odilón acabó por enfadarse con este falso amigo que no lo comprendía. Para Odilón, la vida se convertía en nefasta más a
menudo que para los demás. Pero, los demás no le contaban todas las travesuras de la vida, tal vez por vergüenza, tal vez
por optimismo, es decir por inconsciencia, tal vez por no tener amigo que le contara algo.
- - ¡La vida es un engaño perpetuo!
Eso, le dijo su padre el día de su cumpleaños. Jamás pudo Odilón olvidar este regalo. Tenía ocho años, la edad en la
que todas las esperanzas se pueden alcanzar. Pero para Odilón, se abrieron las puertas de un porvenir gris, triste,
aburrido y engañador. La llave de esta puerta fue una bicicleta.
Los padres de Odilón eran tan pobres que le ofrecían regalos muy modestos: una manzana, unas nueces, muchos besos fuertes
en cada mejilla. El ruido de estos besos sonaba varios días después en su oído. Pero esta vez, ni se acordaba si hubo
ruido, si hubo besos, un asombroso regalo le esperaba en la puerta, maldita puerta.
El padre de Odilón iba de vez en cuando de «compras» al vertedero. Ahí «compraba» muebles que arreglaba, vajilla
apenas desportillada, trozos de legumbres que intentaba plantar en un huertito, leña para el invierno, chatarra que revendía
más mal que bien. Esta vez, había descubierto una bicicleta entera, con las ruedas bien redondas, los neumáticos,
la campanilla alegre, una cadena intacta, un cuadro no comido aún por el orín.
La trajo, la limpió y la escondió hasta el día del cumpleaños.
Entorpecido por lo que veía delante de la puerta que su padre acababa de abrir, Odilón estaba petrificado.
Todo el día accionó la palanca sin atreverse a subir a la bicicleta. Tenía miedo del progreso, del modernismo, de la
tecnología, de la velocidad, de la falta de equilibrio. Su padre le enseñó las ruedas de equilibrio y sus utilidades.
Después de numerosos estímulos, dos días más tarde, Odilon tuvo el valor de lanzarse. Al cabo de unos metros, pensó
que había logrado ser un igual de Bahamontes, al cabo de cincuenta metros, creía comerse el mundo deportivo, solo se
comió el polvo del sendero. Su padre examinó la bicicleta tumbada como un animal muerto, una esperanza rota.
- - Las tuercas oxidadas de las ruedas de equilibrio han cedido. ¡Las llaman ruedas de equilibrio!
La vida es un engaño perpetuo.
Odilón no entendía nada sino que el mundo era un universo hostil. Su padre, para aliviar su disgusto bromeó:
- - Tienes una experiencia más y un diente menos. Es otro equilibrio.
Aquel día se levantó la mala estrella de Odilón porque desde este día de la bicicleta, nada le salió a derechas.
Vivía el día entero ojeando para que la vida no lo tomara por sorpresa: no hay engaño cuando pillamos al engañador.
Pero siempre la vida le chasqueaba.
Sus compañeros tenían todos tirachinas más bonitos, más potentes unos que otros. Sobretodo el hijo del mecánico. Con su
tirachinas de hierro, disparaba bolas de rodamiento de bolas. Se jactaba de poder matar a dos aves durante la época de
las migraciones con una sola bola. Era una arma temible que todos le envidiaban. Odilón se volvía loco cuando le
guiñaba un reflejo del sol desde el mango del tirachinas.
Odilón no era normalmente envidioso habitualmente, pero un tirachinas era otra cosa. UN arma de hombre que lo hacía capaz de propulsar
su fuerza y su virilidad hasta varias decenas de metros y que le confería el derecho a matar o a dejar vivir. ¿Cómo tener
un tirachinas? Por primera vez, Odilón pensó en robar, pero sus compañeros no eran tontos y él era el más débil. Entonces
tenía que fabricar uno. Por supuesto, sería muy fácil encontrar en el bosque un trozo de rama en forma de « i griega », pero
¿dónde hallar las tiras de goma? De repente se le ocurrió una idea genial: las cámaras de aire de las ruedas de la bicicleta.
Los neúmaticos eran buenos, seguro que las cámaras de aire también.
Después de su caída había pedido a su padre que tirara la bicicleta al vertedero más alejado. Un domingo, pretextó haber
sido invitado (lo que extrañó mucho a sus padres) y fue al vertedero. Fue un andar largo debajo de un sol implacable,
pero un andar lleno de esperanzas. Buscó durante dos o tres horas, había varias capas de basura y muchas veces tuvo que
revolver los detritus. Acabó por encontrar la bicicleta sin ruedas. Unos hijos de puta las habían robado. Volvió a
casa sin haber comido (les había dicho a sus padres que iba a comer a casa de un amigo, dado que necesitaba todo el
día para la ida y la vuelta), sucio, sudando y peor, con el porvenir roto. ¿Cómo no gritar al cielo blandiendo un puño vengador?
- - ¡La vida es un engaño perpetuo!
Además, había sido engañado dos veces, una vez con el fallo de las tuercas, una segunda vez con el robo de las ruedas.
Dos veces engañado, tal vez porque la bicicleta tenía dos ruedas. ¿Una señal del destino?
Un día, que Odilón lanzaba piedritas con un tirachinas imaginario sin lograr ni desgarrar una hoja de árbol, oyó a
alguien acercarse corriendo. Era el hijo del mecánico, desgreñado, la mirada despavorida, pero cuando vio a Odilón se
paró, recuperó el aliento y su soberbia, le sonrió y le dijo:
- - Hola Odilón, somos amigos ¿no?
Odilón iba a contestar «no» porque jamás lo fueron, pero su nuevo amigo no le dio tiempo.
- - Los amigos se hacen regalos de vez en cuando. Empiezo yo, te doy mi tirachinas con una bolsa de bolas.
Tienes que entrenarte. ¿Ves este espantapájaro con una botella en el bolsillo? Será tu blanco. Es muy divertido
romper cristales. Adiós.
Se quedo mudo como si el sorpresón le había acogotado. Tenía en su mano el cetro del poder y la plantilla del YO que
necesita ayuda y esfuerzos para calzar la botas del Rey. Este tirachinas, hecho de metal duro y reluciente, no iba a
romperse como la bicicleta. Admiró un rato la fuerza tranquila adormecida en su mano. Iba a despertarla, las cosas iban
a cambiar. Intentó un primer tiro. Era mucho más difícil de lo que pensaba. Era un aparato de musculación, y no tenía
los músculos suficientemente desarrollados.
Recogió la bola que estaba a unos treinta centímetros y brillaba irónicamente reflejando la luz del sol complice de la bola
que le estaba tomando el pelo. Estaba apuntando a la botella cuando las garras de un gigante estuvieron a punto de
quebrantarle la nuca. Su mano izquierda soltó el mango que vino a atropellar la derecha. El dolor fue menor que el susto.
- - ¡Te pillo con las manos en la masa golfillo! Granuja, sinvergüenza, carne de bandolero, bribón.
¿Te gusta romper el vidrio? Te va a gustar el castigo. Vamos a ver a tus padres. ¿Saben que crían carne de horca?
El hijo del mecánico había roto los cristales del invernadero del tío Paco. ¡Qué paliza! No quisieron oír las
explicaciones de Odilón incomprensibles y entrecortadas de lágrimas irreprimibles. Durante un año, después de
la clase o el día entero cuando estaba de vacaciones, Odilón, tenía que regar las plantas, ordenar las hierramentas,
empujar la carretilla, cosechar, arreglar las frutas y las verduras en cajas. Durante un año cuando, se mojaba los
pies, cuando se volcaba la carretilla, cuando se hería con una herramienta, tío Paco suspiraba levantando los ojos al cielo:
Y Odilón contestaba para sí:
- - La vida es un engaño perpetuo.
Por eso, no creyó a sus compañeros andando a la caza del sapo rojo. Le dijeron que la cooperativa de la huerta
de Murcia había organizado un concurso para la nueva marca de sus conservas:
El Sapo Rojo. Le dijeron que en
varias regiones, un avioneta había tirado unos sapos de plástico rojo. Los que habían encontrado un sapo rojo
tenían derecho a participar en un sorteo para ganar una estancia en Cartagena. Odilón pensó que esta vez nadie
le iba a engañar, sobre todo con una idea tan estúpida. Tenía más de dos dedos de frente. Unos meses más tarde
estaban de vacaciones. Andando a la huerta de tío Paco, vio a la familia del mecánico con un equipaje impresionante
y el aspecto contentísimo.
- - Hola Odilón, ¿Vas a jugar con el agua de la regadera? Yo también, pero con mucha más agua, he ganado el
concurso del Sapo Rojo, nos vamos a la playa. de vuelta estaré tan negro que ni me reconocerás... si vuelvo.
Odilón no dijo nada, ni lo del engaño perpetuo, pero unos años más tarde, se enteró de que la cooperativa había abandonado
su marca, porque nadie quería comprar una lata con la imagen de un sapo, además rojo. Pensó que había una justicia,
- - Una venganza para mí, pero para los agricultores, la vida es un engaño.
Sin embargo, a veces no se estropeaban las cosas. Fue lo que ocurrió con Carlota. Era una ninfa de la ciudad.
¿Cómo no enamorarse de una ninfa? Se enamoró Odilón.
Carlota era la hija de un jefe de no sabía qué Odilón, quizás un ingeniero de flores, porque había sido contratado
por una empresa de horticultura. Debía de ser un especialista, porque Carlota era una flor. Una chica soberbia con una
larga melena castaña ondeando en el zéfiro, un porte alto y suave a la vez, ojos claros, luminosos y empañados de
misterio, una voz que dejaba oír a los ángeles.
Según Odilón era una visión del paraíso. Todos los chicos estaban enamorados de ella, pero ella prefería a
Odilón. Un día, Odilón le propuso un paseo por el bosque para enseñarle un sitio paradisiaco (todos lo eran con
Carlota a su lado). Había terminado el castigo, no tenía obligaciones y disfrutaba de la libertad de jugar al
anfitrión. El bosque era su reino, y sabía muy bien donde encontrar unas frutas del bosque. Pensaba recoger
una grosella o mejor una frambuesa, y depositarla en su boca, tocando sus labios aterciopelados de color
frambuesa, y rozando la piel de su cara tan sedosa como un melocotón maduro. Posiblemente que cuando Carlota
hubiera sido domesticada, habría tenido el valor de robarle un beso. Después de la tercera frambuesa, Odilón
todavía vacilaba. Carlota le dijo:
- - Me siento muy bien contigo. Eres puro, simple, franco y sin rodeos. Los demás son hipócritas,
mentirosos, falsos y tienen malas ideas. Solo piensan en besarme. Son todos galopines.
- - Tienes toda la razón Carlota, conmigo no hay riesgo.
Carlota lo miraba, le sonreía, le hablaba, jugaba con él y esto bastaba para él, ¡qué tontería haber querido besarla!
Tenía tiempo.
No, no lo tenía. El padre de Carlota quería para ella una mejor educación, un colegio en el que pudiera aprender a
jugar al tenis, hacer hipismo y sobretodo, tener mejores compañeros. La inscribió en un colegio de la ciudad. No dijo
nada Odilón de la vida engañadora, porque para él no se había acabado nada, no era posible renunciar a Carlota y su
nuevo rumbo fue ir a trabajar a la ciudad.
Por supuesto, Odilón padeció otros engaños, pero no consideraba que fueran engaños de verdad. No podía haber engaño ya que
le amaba Carlota. Estaba seguro de eso. Cuando una chica sonreía a uno como le sonreía le Carlota él. No había engaño,
era amor, amor puro, amor eterno. Carlota no lo sabía, pero el destino alejó a Carlota para que se diera cuenta y para
que se fortaleciese este amor.
Cada día veía a Carlota desde la ventana al amanecer, lánguida en la sombra de un árbol, golosa con los labios del color
de las frambuesas que saboreaba, estudiosa detrás de su pupitre, reídora, escondiéndose en cada esquina cuando volvía de la
escuela. Sentía su beso en los labios de su madre en el beso de la noche, sentía su presencia en el crujir de los
muebles de su habitación.
El día de su mayoría de edad se fue a la ciudad, sin diploma, sin formación profesional, sin dinero pero con el mero
tesoro de la imagen de Carlota. No podía rechazarle la ciudad en la que vivía Carlota. Leyó un letrero en los cristales
de un restaurante:
«
Se necesita camarero para extras en sala y terraza de verano con experiencia de al menos 1 año.
Posibilidad de incorporarse a la empresa una vez finalizada la temporada de verano».
Por primera vez, Odilón, mintió afirmando al dueño que había trabajado un año en la taberna del pueblo. El dueño lo encontró
que era un poquito joven, pero necesitaba urgentemente un camarero y Odilón un trabajo.
Pero todo se estropeó desde el primer día:
- - Camarero, no estamos en una porquería, quite los dedos de las salchichas.
- - Como quiera, pero si se vuelven a caer, no me eche la culpa.
- - ¿Si se vuelven a caer?
El cliente se quejó al dueño que preguntó:
- - ¿También has puesto el dedo en la sopa de la señora de al lado?
- - ¡Qué no! Estaba demasiado caliente.
El cliente le echó la culpa y el dueño le echó. Le echó también el dueño de una tienda de regalos y tajetas al
que le sobraban clientes este verano. Se quejó un señor, porque Odilón no quiso venderle unas tajetas. Odilón explicó:
- - Este señor quería trece tajetas y había dos imposibilidades, el número le traerá mala suerte, y en cada tajeta
estaba escrito «A mi único amor».
Odilón se preguntó para si mismo: «¿Qué habría opinado Carlota de eso?». Su tercer empleo fue otra vez de vendedor,
pero vendedor ambulante empujando un carrito por las calles. Vendía fruta, verduras y golosinas. El carrito era
pesado, pero de colores alegres. Para Odilón era la ocasión de visitar la ciudad y tal vez ver a Carlota por casualidad.
Al cabo de un rato sin vender mucho, vio a un saltimbanqui acercarse a él.
- - Me das una manzana y te doy conversación.
Le había pedido una manzana el muñeco. El saltimbanqui era ventrílocuo. A Odilón le volvió su alma de niño
(aunque nunca le había abandonado). Le dio una manzana y el muñeco le propuso sentarse para estar más cómodo.
El saltimbanqui desplegó una silla y Odilón se sentó para disfrutar del espectáculo gratuito. Mientras que
Odilón se reía a carcajadas, dos cómplices se llevaban el carrito.
Por fin, encontró un trabajo en un taller mecánico. Odiaba la mecánica desde el engaño del hijo del mecánico,
pero necesitaba un trabjo, porque no tenía ni un duro en el bolsillo. No era un trabajo bien pagado, pero era
un trabajo que le permitiría quedarse en la ciudad de Carlota.
Barría el taller, limpiaba los coches, echaba el aceite usado al río de noche e iba a comprar los
cigarrillos o las cervezas de los mecánicos, soportaba sus incesantes burlas... Este sonriente porvenir se
oscureció el día en el que recibió la visita de dos policías. El cliente de las salchichas había puesto
una denuncia, porque decía que había sido intoxicado por la suciedad de los dedos del camarero, y el
dueño del restaurante había puesto una denuncia por haber sido engañado, porque Odilón había afirmado tener
experiencia. ¡Ahora era Odilón el engañador!
Eso tenía que ser vengado. Odilón no sabía dónde encontrar al patán de las salchichas, pero si al dueño. Si el dueño era un
coloso terrible, el restaurante era incapaz de defenderse. Se le ocurrió a Odilón la idea y las ganas de romper los
cristales con piedras, o mejor, con tirachinas para alejarse del madilto bruto. Entonces laceró una cámara de aire nueva
para hacer las tiras de goma. Le pilló el mecánico. Afortunadamente, fue Odilón el más rápido en la carrera.
Odilón llevaba por las calles un aire de dos días sin comer. En efecto, no había comido desde hacía dos días. Aún no se atrevía
a pedir lismona. Tampoco quería volver a su pueblo como un vencido y menos abandonar su sueño de amor. De hora en hora
una idea se hacía más precisa, más fija, más presente, para sobrevivir, solo le quedaba el robo.
Él, Odilón, un ladrón... Con el odio de sus padres a los ladrones... Olvidar toda su educación... En su pueblo, no
robó nada y lo del tirachinas fue solo una idea, un pensamiento no es un pecado. Esta vez era otra cosa. De todas
maneras, era mejor vivir en la cárcel en la misma ciudad que Carlota que vivir libre lejos de ella. Y de repente
¿hay una cárcel en la ciudad? Se veía encadenado al banco de una galera o grumete en la armada el que se come en
tiempo de famina. ¡Eso sería un engaño! También fue un engaño su estancia en la ciudad. Quería pedir socorro
a Carlota pero sus labios cuchichearon en pleno desconcierto:
- - La vida es un engaño perpetuo.
El destino, juzgando que bastante había sufrido, se lo llevó a las nubes de una felicidad casi inhumana:
al otro lado de la calle apareció Carlota. Una aparición divina. Increíble, había embellecido. No creía Odilón que
eso hubiera sido posible. Carlota le miraba, Carlota le sonreía, Carlota le hacía señas con la mano ¡a él!
¡después de tantos años! Le bastaba cruzar la calle para comer perdices el resto de sus vidas. Se lanzó debajo
de las ruedas de un camión. Murmuró antes de ofrecer a Carlota el último suspiro de su corazón
- - La vida es un engaño perpe... no, no perpetuo.
El policía le pidió a la señora que leyera su deposición antes de firmar.
«He visto todo, porque estaba haciendo señales a mi novio, que estaba en la acera de enfrente. Un hombre quiso
cruzar la calle imprudentemente, y sin mirar mientras que pasaba un camión. El chófer frenó pero no pudo
evitar al hombre».
La señora cogió el bolígrafo y firmó,
Carmen Gaño Timo
Av. Deporte, 3-6
39012 - SAN ROMAN - SANTÁNDER - CANTABRIA.
Antón Terías, abril
de 2011.
Volver al inicio de la página