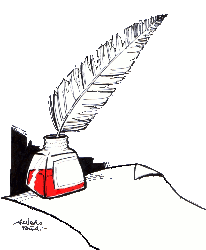Versión para imprimir
 l viajero bajó del autobús cansado en pos de un recorrido de muchas horas por el desierto del sur de Egipto entre el Cairo y Asiut.
Fueron horas de crispaciones en la butaca, de pavor y sudor helado, a pesar del bochorno, de oraciones mudas a Dios y a Alá,
de espantos para las chilabas andantes con burros y rozadas por el vehículo lanzado a toda leche a través de las localidades que
bordean la carretera del sur por un chófer totalmente sordo a toda protesta sonora o gestual. También, le resultó difícil aguantar
la algarabía de este tropel de turistas, infelices compañeros de viaje, que no cesó desde que les anunciaron, al llegar al aeropuerto,
que los equipajes arribarían más tarde, sin más informaciones, tampoco se sabía cuándo. De esa queja colectiva sobresalió la pelea
de la pareja sentada a su lado por saber si era sensato llamar con el móvil al hijo porque ahora no se conocía la hora del país sin el
reloj que se había quedado desgraciadamente en sus maletas extraviadas. La largura de la carretera permitió al viajero soltero apreciar
la cantidad y lo cariñoso de los resentimientos mutuos que podía amontonar una pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de
vacaciones". Cuando el viajero descubrió el gigantesco y chillón panel que alababa el hotel a donde la descabellada carrera del bus les
había llevado, supo que el chófer no se había equivocado: HOSTAL INTERNACIONAL DE TURISTAS. Un albergue donde sus locuaces compinches se
sentirían "en su casa". Aquí hallarían lo que buscaban: ser atendidos como si fueran príncipes y princesas de una película de Hollywood,
por una armada de mozos torpes, con una pletórica comida "internacional", de escaso sabor, tapada con su no más apetitosa, pero ineludible,
película de plástico alimentario conforme a la norma "internacional" de higiene, ¡hombre!, y unas habitaciones tan "kitsch" que duda usted en
dormirse por si acaso un belleza oriental de mucha rutina viniera a buscarle las cosquillas. Por fin un cóctel de "bien venue" con champán,
más procedente de los campos petróleos cercanos que del fruto de la vida, logró sin embargo que todos hicieran de tripas corazón esperando que llegaran los
equipajes. Las insignes ruinas del lugar tendrían que esperar que todos estuvieran equipados con las herramientas indispensables,
muchas de ellas se encontraban aún en los malditos bagajes retrasados: las videocámaras. La espera no demoró poco, y despertando a
la comparsa con un escándalo mecánico irrumpiendo por las ventanas de las habitaciones abiertas donde dormía una siesta reanimadora,
no funcionaba el aire acondicionado, los equipajes llegaron en un volquete. Nada mas llegar cada uno se echó encima del montón de
maletas, paquetes, mochilas y otro tipo de bultos, para recuperar su propiedad y no dejarla más tiempo a la codicia de esos
mahometanos atrasados que poblaban la comarca. ¿Quién podía saber?
l viajero bajó del autobús cansado en pos de un recorrido de muchas horas por el desierto del sur de Egipto entre el Cairo y Asiut.
Fueron horas de crispaciones en la butaca, de pavor y sudor helado, a pesar del bochorno, de oraciones mudas a Dios y a Alá,
de espantos para las chilabas andantes con burros y rozadas por el vehículo lanzado a toda leche a través de las localidades que
bordean la carretera del sur por un chófer totalmente sordo a toda protesta sonora o gestual. También, le resultó difícil aguantar
la algarabía de este tropel de turistas, infelices compañeros de viaje, que no cesó desde que les anunciaron, al llegar al aeropuerto,
que los equipajes arribarían más tarde, sin más informaciones, tampoco se sabía cuándo. De esa queja colectiva sobresalió la pelea
de la pareja sentada a su lado por saber si era sensato llamar con el móvil al hijo porque ahora no se conocía la hora del país sin el
reloj que se había quedado desgraciadamente en sus maletas extraviadas. La largura de la carretera permitió al viajero soltero apreciar
la cantidad y lo cariñoso de los resentimientos mutuos que podía amontonar una pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de
vacaciones". Cuando el viajero descubrió el gigantesco y chillón panel que alababa el hotel a donde la descabellada carrera del bus les
había llevado, supo que el chófer no se había equivocado: HOSTAL INTERNACIONAL DE TURISTAS. Un albergue donde sus locuaces compinches se
sentirían "en su casa". Aquí hallarían lo que buscaban: ser atendidos como si fueran príncipes y princesas de una película de Hollywood,
por una armada de mozos torpes, con una pletórica comida "internacional", de escaso sabor, tapada con su no más apetitosa, pero ineludible,
película de plástico alimentario conforme a la norma "internacional" de higiene, ¡hombre!, y unas habitaciones tan "kitsch" que duda usted en
dormirse por si acaso un belleza oriental de mucha rutina viniera a buscarle las cosquillas. Por fin un cóctel de "bien venue" con champán,
más procedente de los campos petróleos cercanos que del fruto de la vida, logró sin embargo que todos hicieran de tripas corazón esperando que llegaran los
equipajes. Las insignes ruinas del lugar tendrían que esperar que todos estuvieran equipados con las herramientas indispensables,
muchas de ellas se encontraban aún en los malditos bagajes retrasados: las videocámaras. La espera no demoró poco, y despertando a
la comparsa con un escándalo mecánico irrumpiendo por las ventanas de las habitaciones abiertas donde dormía una siesta reanimadora,
no funcionaba el aire acondicionado, los equipajes llegaron en un volquete. Nada mas llegar cada uno se echó encima del montón de
maletas, paquetes, mochilas y otro tipo de bultos, para recuperar su propiedad y no dejarla más tiempo a la codicia de esos
mahometanos atrasados que poblaban la comarca. ¿Quién podía saber?
Se le cayó el cielo encima a la pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de vacaciones" cuando no encontraron sus enseres turísticos; les contaron que los había hecho estallar la seguridad del aeropuerto al oír el característico "tic tac" de un reloj sospechoso y amenazador... Se licuaron literalmente en lágrimas esos infelices en la total indiferencia de los otros feligreses que ya se enseñaban y comentaban el último modelo de videocámara que acababan de comprar antes de viajar.
 l viajero se sentía bien mirando la puesta del sol más allá del bosque tropical que se reflejaba en el espejo casi perfecto
de la laguna de Anuradhapura. El leve roce de la frescura del atardecer con olor a tierra húmeda y generosa, la luz cristalina
que dibujaba en el cielo del anochecer las siluetas de las palmeras más altas, la algarada de esas aves que cruzaban en bandadas
el crepúsculo quebrando el silencio de la terraza del hotel, ahora vacía del rebaño turístico, le entregaban sosiego, bienestar,
alegría en ese ambiente paradisiaco de ese rincón de Sri Lanka. En fin, se decía el viajero, un momento de pura autenticidad en
ese periplo en las antípodas de su vida ordinaria. Sus correligionarios viajeros estaban acudiendo a no sabía qué espectáculo
"cultural" en no sabía qué templo cuyo nombre tendría que ser tan largo que no se sabía si alguien sería capaz de leerlo de un tirón.
Entre ellos estaba "el narizón" su colega del ADAP, compadre de triste cara, tan triste que, en comparación, la de Góngora pudiera
parecer la faz alegre de un angelito. Compadre de triste cara y de mente refunfuña que decidió acompañarle por mero aburrimiento.
A ese tío nada le gustaba, nada era a su conveniencia. En ese país exótico temía todo y a todos. Parecía descubrir otro planeta
cuando miraba a esta multitud de taparrabos andando a lo largo de las carreteras, varones, mujeres, niños, ancianos mezclados,
a pie o encaramados en la cima de la carga de unas carretas de bueyes. A él, todos esos indios le parecían iguales, indiferenciados
como los individuos de una columna de hormigas. Se enfadaba de sus anchas sonrisas de dientes blanquísimos que se burlaban de nuestro
atavío de marcianos, marcianos que los fotografiaban a través de las ventanillas del autobús. No le caía en absoluto bien el clima
tropical, la lluvia, la humedad, el calor. Se quejaba a cada rato. Fue difícil convencerle de que fuera solo a ese espectáculo
de la noche para que su mentor, el viajero, pudiera descansar unos momentos de su pesada presencia. Sin embargo, el viajero se había percatado de que algo había cambiado en el andar del narizón, menos lastimero, más macho, desde que, por la tarde,
la hija del dueño de la finca de té que visitaban les sirviera una taza de esa pócima nacional. Se notaba que esa jovencita en sari le
apetecía tanto como le agradaban los muy antiguos frescos de las Damas desnudas en la Roca del León de Sigiriya, visitados el día
anterior. El viajero se alegró entonces de esa transformación en el ánimo de su colega del ADAP, de esa chispa de satisfacción que
empezaba a arder en su mirada. Llegó a pensar que no lo había traído en vano a esa dichosa isla.
l viajero se sentía bien mirando la puesta del sol más allá del bosque tropical que se reflejaba en el espejo casi perfecto
de la laguna de Anuradhapura. El leve roce de la frescura del atardecer con olor a tierra húmeda y generosa, la luz cristalina
que dibujaba en el cielo del anochecer las siluetas de las palmeras más altas, la algarada de esas aves que cruzaban en bandadas
el crepúsculo quebrando el silencio de la terraza del hotel, ahora vacía del rebaño turístico, le entregaban sosiego, bienestar,
alegría en ese ambiente paradisiaco de ese rincón de Sri Lanka. En fin, se decía el viajero, un momento de pura autenticidad en
ese periplo en las antípodas de su vida ordinaria. Sus correligionarios viajeros estaban acudiendo a no sabía qué espectáculo
"cultural" en no sabía qué templo cuyo nombre tendría que ser tan largo que no se sabía si alguien sería capaz de leerlo de un tirón.
Entre ellos estaba "el narizón" su colega del ADAP, compadre de triste cara, tan triste que, en comparación, la de Góngora pudiera
parecer la faz alegre de un angelito. Compadre de triste cara y de mente refunfuña que decidió acompañarle por mero aburrimiento.
A ese tío nada le gustaba, nada era a su conveniencia. En ese país exótico temía todo y a todos. Parecía descubrir otro planeta
cuando miraba a esta multitud de taparrabos andando a lo largo de las carreteras, varones, mujeres, niños, ancianos mezclados,
a pie o encaramados en la cima de la carga de unas carretas de bueyes. A él, todos esos indios le parecían iguales, indiferenciados
como los individuos de una columna de hormigas. Se enfadaba de sus anchas sonrisas de dientes blanquísimos que se burlaban de nuestro
atavío de marcianos, marcianos que los fotografiaban a través de las ventanillas del autobús. No le caía en absoluto bien el clima
tropical, la lluvia, la humedad, el calor. Se quejaba a cada rato. Fue difícil convencerle de que fuera solo a ese espectáculo
de la noche para que su mentor, el viajero, pudiera descansar unos momentos de su pesada presencia. Sin embargo, el viajero se había percatado de que algo había cambiado en el andar del narizón, menos lastimero, más macho, desde que, por la tarde,
la hija del dueño de la finca de té que visitaban les sirviera una taza de esa pócima nacional. Se notaba que esa jovencita en sari le
apetecía tanto como le agradaban los muy antiguos frescos de las Damas desnudas en la Roca del León de Sigiriya, visitados el día
anterior. El viajero se alegró entonces de esa transformación en el ánimo de su colega del ADAP, de esa chispa de satisfacción que
empezaba a arder en su mirada. Llegó a pensar que no lo había traído en vano a esa dichosa isla.
Pocas horas después, el viajero se encontraba sentado en la misma silla, a la misma mesa de la misma terraza, disfrutando ahora del diáfano amanecer a orillas de la laguna. Madrugador, quiso tomar su desayuno solo antes de que la irrupción del tropel de turistas rompiera el encanto de ese día naciente. Una garza se atrevía a acercarse a la plataforma con sus pasos de autómata. Para su gran sorpresa, fue el narizón el primer parroquiano que se juntó con él. La garza se escapó hacia la luz del alba. La sonrisa ancha, el pelo despeinado, la chispa de satisfacción aun más viva en los ojos, el narizón se sentó a la misma mesa, frente al viajero, y muy señorito, llamó al mozo de turno para que le atendiera. "Y ¿qué tal la noche?" preguntó el viajero. "Muy bien, muy bien.", respondió el narizón con una rara sonrisa cómplice. "¿No te fastidió el calor sin aire acondicionado? añadió el viajero. "No tanto..." contestó el narizón, agitado como una pulga. E inclinándose hacia la oreja del viajero le dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírlo o entenderlo: "Mira, el tío ese, él de la finca, me mandó a su hija, ¡no te cuento... compadre! Solo que, al final tuve que echarla de la habitación, porque quería que le diera algo..." "Y... ¿no le diste nada...?", balbució el viajero incrédulo. "¿Qué tenía, yo, que darle? ¡Yo no había pedido nada!", voceó el narizón.
El encanto de esa madrugada exótica se rompió definidamente, el viento ya no sabía a tierra húmeda y generosa, sino a maderas y frutas podridas, la laguna volvió a ser la sucia charca gris que era, desprendiendo el olor de la sentina del hotel que corría a unos trechos de la terraza, el cristal del alba se entristeció. El paisaje recobró su triste realidad, con toda su infamia y fealdad mientras el viajero maldecía a ese cabrón de narizón.
 l viajero había escogido un pequeño coche en la agencia de alquiler para evadirse unas horas del cursi y muy pesado ambiente
que desprendían sus paisanos para quienes era acción humanitaria visitar esa cuidad del fin del mundo, y sobre todo ese país,
políticamente famoso desde que liberaron a su héroe, y que, sobre todo, estaba en plenos trámites de preparación del ineludible
¡Mundial de Fútbol! Al viajero y, como lo notaba, a la mayoría de la población de ese país abigarrado, no le importaba un pimiento
toda esa inútil agitación, mera operación financiera disfrazada de obra filantrópica. ¡A él, no le iban a dar gato por liebre!
Sin embargo, en ese momento, la preocupación urgente del viajero era lograr seguir en la vía izquierda de la calzada, acostumbrarse
a la palanca de cambio de velocidad a mano derecha y aguantar las miradas reprobadoras de los nativos por su manejo torpe.
Unos kilómetros más tarde, una vez la zona portuaria pasada, el viajero decidió que su conducta ya era suficientemente
segura para disfrutar del paisaje y averiguar cuál era la dirección que debía de seguir. Tuvo que tomar, rumbo al sur, la ruta
suspendida en los altos acantilados donde "Table Mountain" se precipitaba en las aguas siempre agitadas del Atlántico.
Cruzaba, en las zonas más llanas, muchas viviendas aparentemente adineradas, entre ellas muchas encorraladas con alambre de púas
y guardias en uniforme. No se veían muchas cholas negras. Después de media hora conduciendo de manera casi prefecta, de lo que
se enorgulleció el viajero, el coche , con el viajero, desembocó en la orilla de un golfo de aguas apaciguadas, donde descansaban
bajo un sol primaveral numerosos yates atracados en un pequeño puerto de tarjeta postal. La villa correspondiente tenía por nombre
Hout Bay. No obstante, no le parecía al viajero que había llegado a ese sitio de fama meteorológica mucho más fiera, adonde
quería transportarse. En pos de unos minutos de duda en búsqueda de algunas indicaciones para encontrar el camino hacia el insigne
lugar, enganchó la carretera M6. Pocos kilómetros de paisaje costero y peñascoso le encaminaron ascendiendo a un altiplano
repoblado de matorrales chatos que barría ya un viento con sabor marítimo. En cada uno de los no pocos cruces con los que topó,
un panel grandote le indicaba la ruta. Eso fue una bendición porque el viajero, aventurero dominguero, carecía de mapa.
En fin, después de cruzar una pequeña aldea asentada entre un barranco rocoso y una playa azotada por enormes olas oceánicas
- ya por arremolinarse tanto el itinerario no se sabía de qué océano se trataba-,y después de una última subida, el viajero pudo
ingresar con regocijo, también con su coche de alquiler, en el "Table Mountain Nacional Park MPA". Otro panel decía: "Kaap die Goeie Hoop, 18 Km".
Lo que tradujo el viajero, con la soltura de un trotamundos patente: "Cabo de (la muy) Buena Esperanza, ¡con aún 18 jodidos kilómetros...
!". La hermosura salvaje del paisaje en el que se internaba el viajero templó su impaciencia. Algunas gacelas (¿springbok?)
pastaban a lo lejos de la carretera aguantando el sin cesar viento del sur. Tuvo que tocar el pito del coche para que una bandada
de avestruces consintiera dejar el paso libre, esos estúpidos bichos mirándole desdeñosamente desde lo alto de su extenso cuello.
Les contestó el viajero sacándoles la lengua. Más adelante, la carretera bordeaba una playa de arena cuya atmósfera se llenaba
de la espuma salina procedente del trastornado mar. En la riba de la vía, un grupo de personas oteaba con prismáticos el horizonte
indicando, con el brazo extendido, las olas que se hinchaban antes de romperse en un estruendo luminoso al alcanzar la llana arenosa.
El viajero paró el coche y se apeó para acercarse. Al principio no entendió en absoluto lo que le decían en un idioma inextricable,
tampoco lo que les entusiasmaba tanto mirando el mar. Fijando un largo rato sus ojos hacia el lejano oleaje, el viajero solo logró
vislumbrar el gracioso movimiento del rabo de dos picos de una cetácea que se hundía. El viajero sacudió la cabeza y sonrió entonces,
haciendo entender a los demás espectadores que ya entendía y compartía su regocijo.
Riéndose, el viejito que estaba a su lado le hizo un ademán internacionalmente comprensible, pero muy crudo, para indicarle
lo que pensaba que hacían esos bichos en aquellas aguas. "¡Qué burro!" pensó el viajero con asco volviéndose al coche.
l viajero había escogido un pequeño coche en la agencia de alquiler para evadirse unas horas del cursi y muy pesado ambiente
que desprendían sus paisanos para quienes era acción humanitaria visitar esa cuidad del fin del mundo, y sobre todo ese país,
políticamente famoso desde que liberaron a su héroe, y que, sobre todo, estaba en plenos trámites de preparación del ineludible
¡Mundial de Fútbol! Al viajero y, como lo notaba, a la mayoría de la población de ese país abigarrado, no le importaba un pimiento
toda esa inútil agitación, mera operación financiera disfrazada de obra filantrópica. ¡A él, no le iban a dar gato por liebre!
Sin embargo, en ese momento, la preocupación urgente del viajero era lograr seguir en la vía izquierda de la calzada, acostumbrarse
a la palanca de cambio de velocidad a mano derecha y aguantar las miradas reprobadoras de los nativos por su manejo torpe.
Unos kilómetros más tarde, una vez la zona portuaria pasada, el viajero decidió que su conducta ya era suficientemente
segura para disfrutar del paisaje y averiguar cuál era la dirección que debía de seguir. Tuvo que tomar, rumbo al sur, la ruta
suspendida en los altos acantilados donde "Table Mountain" se precipitaba en las aguas siempre agitadas del Atlántico.
Cruzaba, en las zonas más llanas, muchas viviendas aparentemente adineradas, entre ellas muchas encorraladas con alambre de púas
y guardias en uniforme. No se veían muchas cholas negras. Después de media hora conduciendo de manera casi prefecta, de lo que
se enorgulleció el viajero, el coche , con el viajero, desembocó en la orilla de un golfo de aguas apaciguadas, donde descansaban
bajo un sol primaveral numerosos yates atracados en un pequeño puerto de tarjeta postal. La villa correspondiente tenía por nombre
Hout Bay. No obstante, no le parecía al viajero que había llegado a ese sitio de fama meteorológica mucho más fiera, adonde
quería transportarse. En pos de unos minutos de duda en búsqueda de algunas indicaciones para encontrar el camino hacia el insigne
lugar, enganchó la carretera M6. Pocos kilómetros de paisaje costero y peñascoso le encaminaron ascendiendo a un altiplano
repoblado de matorrales chatos que barría ya un viento con sabor marítimo. En cada uno de los no pocos cruces con los que topó,
un panel grandote le indicaba la ruta. Eso fue una bendición porque el viajero, aventurero dominguero, carecía de mapa.
En fin, después de cruzar una pequeña aldea asentada entre un barranco rocoso y una playa azotada por enormes olas oceánicas
- ya por arremolinarse tanto el itinerario no se sabía de qué océano se trataba-,y después de una última subida, el viajero pudo
ingresar con regocijo, también con su coche de alquiler, en el "Table Mountain Nacional Park MPA". Otro panel decía: "Kaap die Goeie Hoop, 18 Km".
Lo que tradujo el viajero, con la soltura de un trotamundos patente: "Cabo de (la muy) Buena Esperanza, ¡con aún 18 jodidos kilómetros...
!". La hermosura salvaje del paisaje en el que se internaba el viajero templó su impaciencia. Algunas gacelas (¿springbok?)
pastaban a lo lejos de la carretera aguantando el sin cesar viento del sur. Tuvo que tocar el pito del coche para que una bandada
de avestruces consintiera dejar el paso libre, esos estúpidos bichos mirándole desdeñosamente desde lo alto de su extenso cuello.
Les contestó el viajero sacándoles la lengua. Más adelante, la carretera bordeaba una playa de arena cuya atmósfera se llenaba
de la espuma salina procedente del trastornado mar. En la riba de la vía, un grupo de personas oteaba con prismáticos el horizonte
indicando, con el brazo extendido, las olas que se hinchaban antes de romperse en un estruendo luminoso al alcanzar la llana arenosa.
El viajero paró el coche y se apeó para acercarse. Al principio no entendió en absoluto lo que le decían en un idioma inextricable,
tampoco lo que les entusiasmaba tanto mirando el mar. Fijando un largo rato sus ojos hacia el lejano oleaje, el viajero solo logró
vislumbrar el gracioso movimiento del rabo de dos picos de una cetácea que se hundía. El viajero sacudió la cabeza y sonrió entonces,
haciendo entender a los demás espectadores que ya entendía y compartía su regocijo.
Riéndose, el viejito que estaba a su lado le hizo un ademán internacionalmente comprensible, pero muy crudo, para indicarle
lo que pensaba que hacían esos bichos en aquellas aguas. "¡Qué burro!" pensó el viajero con asco volviéndose al coche.
De nuevo solo y libre de una tan pésima presencia humana, el viajero se dejó sumergir por el hechizo de esa tierra al linde del mundo, cruzando pampas rematadas por el azulado inmaterial del mar. La tarde ya avanzada regresó repentinamente sobre la tierra, cuando aparcó su coche al lado de un montón de autobuses estacionados en un solar que dominaba el famoso cabo. Colas de turistas de todas las nacionalidades, en una confusión digna de una colonia de pingüinos asustados, subían y bajaban el sendero que llevaba a la playa cercana del promontorio que un día atizó la esperanza de un tal Bartolomé Díaz. Al llegar a ese punto geográfico tan codiciado por esa multitud ruidosa, entre un Índico sosegado y un furioso Atlántico, el viajero descubrió un panel de tablas cuyas grandes letras indicaban en inglés, (aquí traducidas): "Cabo de Buena Esperanza, punto más sureste del continente africano", ¡qué bien! Pero lo que más le fascinó fue la riña casi generalizada en la que se metían eso bípedos para acercarse a aquel letrero y poder sacar una foto cada cual con su grupo. El viajero se rió y pensó en otra "Guerra del fin del mundo" mientras observaba a una mujercita, paisana suya, que se empeñaba en alejar a un japonés asombrado, dándole con su bolso de mano, para que no contaminara el recuerdo para el que, según gritaba esa refinada dama, habían gastado tanta pasta, ¡carajo!
El viajero no quiso demorarse más tiempo en ese campo de batalla, sus fuerzas siendo demasiado escasas para afrontarse a tan potentes tropas. Pues, decidió seguir su camino subiendo hacia la plataforma que divisó a unas zancadas más arriba donde se erguía la torre de un faro. Varios tablones advertían a los visitantes que no se acercaran ni jugaran con los macacos que podrían encontrar en los alrededores, sin embargo no topó con ninguno en la subida al faro. Allí, la densidad de peregrinos era menor pero se encontraba todo lo necesario para atraer a esos bichos (los peregrinos): heladerías, tiendas de recuerdos con las imprescindibles camisetas y gorras de béisbol. Súbitamente, a poca distancia del viajero estalló un escándalo de gritos simiescos y humanos mezclados. ¡Hay que quedarse en guardia! Reflexionó el viajero ya experimentado, ¡en esos parajes aún salvajes la guerra puede estallar dondequiera! Esa vez se trataba de una señora, anglosajona se enteró el viajero al conocer el vocabulario muy pícaro que usaba, intentando recuperar de las manos de un macaco el helado que aquella alimaña había robado a su hija antes de refugiarse encima del techo de una camioneta para defender a su presa. Ese "primo" del hombre abría una boca enorme enseñando cuatro caninos amenazadores y no dudaba en darle tortazos a su prima. Aquella prima, de menor dentadura, le contestaba amenazándolo con una voz histérica y con sus pocos persuasivos puños. Un guardia local, de uniforme azul y cara negra, intervino para acabar con esa deplorable pelea familiar y apartó a la yanqui de la camioneta antes de que ella fuera hecha piltrafa. Por el empujón la mujer se enojó, echando a la cara del guardia, cuyo color no le parecía agradar, que "¡si este menudo país quisiera que siguiéramos visitándolo, tendría que resguardar más a los turistas de los atracos de aquellos bichos de cualquier color que fueran!"
El viajero indignado no quiso sacar su espada ni espolear a su rocinante y meterse en ese lío. Prefirió alejarse de esos especímenes bélicos del género primate regresando hacia su coche de alquiler para disfrutar de este atardecer africano entre animales más pacíficos que son las gacelas, las avestruces y quizá las ballenas enamoradas.
 l viajero, llamémoslo viajero a ese tío, caballero andante moderno que recorre el mundo recreándose con la miseria, la pobreza de
espíritu y la entrañable mediocridad con la que viven sus prójimos. Además, frente a esa escasez absoluta de seso, experimenta es
menester hacer lo que un hombre de verdad ha de hacer, es decir, a falta de hazañas don quijotescas, indignarse y atestiguar.
Se enteró pues de que con la gentuza aficionada a los viajes turísticos, en busca de un exotismo barato, tiene mucho que indignarse
y atestiguar. Y, al fin y al cabo, eso le viene bien porque, además de poder indignarse y atestiguar hasta la saciedad, está al
alcance de sus escasos medios económicos y le da la oportunidad de marcharse de su casita mediocre, dejar atrás su baladí
vida de soltero en las afueras de la gran ciudad, y, antes de todo, cebar las ineludibles tertulias del "Club de los A.D.A.P."
(Ancianos docentes aún pícaros). ¿Sino por qué?
l viajero, llamémoslo viajero a ese tío, caballero andante moderno que recorre el mundo recreándose con la miseria, la pobreza de
espíritu y la entrañable mediocridad con la que viven sus prójimos. Además, frente a esa escasez absoluta de seso, experimenta es
menester hacer lo que un hombre de verdad ha de hacer, es decir, a falta de hazañas don quijotescas, indignarse y atestiguar.
Se enteró pues de que con la gentuza aficionada a los viajes turísticos, en busca de un exotismo barato, tiene mucho que indignarse
y atestiguar. Y, al fin y al cabo, eso le viene bien porque, además de poder indignarse y atestiguar hasta la saciedad, está al
alcance de sus escasos medios económicos y le da la oportunidad de marcharse de su casita mediocre, dejar atrás su baladí
vida de soltero en las afueras de la gran ciudad, y, antes de todo, cebar las ineludibles tertulias del "Club de los A.D.A.P."
(Ancianos docentes aún pícaros). ¿Sino por qué?
 l viajero se sentía muy mal. Sus piernas entumecidas, sus rodillas apretadas contra el respaldo de la butaca delantera,
cuyo ocupante no terminaba de ajustarlo, le impedían dormirse. Entre sueño y vigilia, acababa de ver por tercera vez las dos
películas necias que proponía el programa. La gordita y pechugona tahitiana de su lado con su descarado chaval por fin dormían y roncaban.
A menudo el viajero desesperado tenía que volver a empujar la cabeza de largo cabello que caía dormida sobre su hombro derecho,
¡Hombre, qué vergüenza! Y ese parroquiano que sigue inclinando su respaldo, ¡dale y dale, burro! El viajero estaba hasta las polainas,
no aguantaba más. Hacía ya más de diez horas que había asentado sus reales en la butaca K22, menos de un metro cuadrado de ancho,
de esa maldita aeronave salida de Papeete rumbo al viejo continente, es decir, medio Pacífico y Atlántico entero que tragarse...,
¡menudencias! ¿Cuánto carbón esparcido en la atmosfera? ¡Más de veinte horas de vuelo, más de veinte jodidas horas! Y las azafatas
que no acudían cuando uno las llamaba. Y ese fulano que no cesaba de dar vueltas y vueltas en la butaca, lo sentía todo el viajero
en sus rodillas doloridas. No se dejaba ver, ese cabrón. Pero el viajero lo imaginaba perfectamente, cobijado detrás del respaldo,
no hacía falta verlo. Imaginaba su pinta de turista despreocupado, su confianza en sí, su sonrisa hipócrita observando a los demás.
Imaginaba su ridículo chaleco de viaje con "toditos" los bolsillos, sus vaqueros bien planchados, sus nuevecitos zapatos de andar,
inmaculados. No cabía duba, habría caído en las redes de esas agencias que proponen rebajas: "se da cuenta, señor, las palmeras y la
arena blanca por solo unos duros..." le habría dicho la canalla que le vendió el viaje. ¡Qué se vayan al cuerno ese, y toditos los
cantamañanas que alaban a esos atolones de sus narices! Sí, más allá de las narices estaba el viajero. Sentía subir cada vez más la
rabia en su cuerpo, desde sus piernas entumecidas, pasando por sus nalgas en parecido estado hasta su vientre dolorido. En fin explotó
en gritos y coces cuando se le salió la rabia por las napias. Se puso de pie e, incontrolado, agarró y sacudió el cogote del tío de delante, ya visible y alcanzable, gritando que le iba a dejar listo de papeles
a ese cabrón. Paró su asalto, asombrado, cuando vio el morro del de la butaca delantera tratando de defenderse. ¡Le pareció mirarse en un espejo! ¡Increíble! Ese, él de la butaca delantera tenía el mismísimo rostro que él, el mismo chaleco ridículo, los mismos vaqueros, y puede ser, no se veían, los mismos zapatos de andar inmaculados, pero ya no la misma sonrisa hipócrita. ¿Qué broma estaba sufriendo? ¿Por qué? ¿Quién era ese infeliz gemelo de viaje? ¿Qué estaba pitando...?
l viajero se sentía muy mal. Sus piernas entumecidas, sus rodillas apretadas contra el respaldo de la butaca delantera,
cuyo ocupante no terminaba de ajustarlo, le impedían dormirse. Entre sueño y vigilia, acababa de ver por tercera vez las dos
películas necias que proponía el programa. La gordita y pechugona tahitiana de su lado con su descarado chaval por fin dormían y roncaban.
A menudo el viajero desesperado tenía que volver a empujar la cabeza de largo cabello que caía dormida sobre su hombro derecho,
¡Hombre, qué vergüenza! Y ese parroquiano que sigue inclinando su respaldo, ¡dale y dale, burro! El viajero estaba hasta las polainas,
no aguantaba más. Hacía ya más de diez horas que había asentado sus reales en la butaca K22, menos de un metro cuadrado de ancho,
de esa maldita aeronave salida de Papeete rumbo al viejo continente, es decir, medio Pacífico y Atlántico entero que tragarse...,
¡menudencias! ¿Cuánto carbón esparcido en la atmosfera? ¡Más de veinte horas de vuelo, más de veinte jodidas horas! Y las azafatas
que no acudían cuando uno las llamaba. Y ese fulano que no cesaba de dar vueltas y vueltas en la butaca, lo sentía todo el viajero
en sus rodillas doloridas. No se dejaba ver, ese cabrón. Pero el viajero lo imaginaba perfectamente, cobijado detrás del respaldo,
no hacía falta verlo. Imaginaba su pinta de turista despreocupado, su confianza en sí, su sonrisa hipócrita observando a los demás.
Imaginaba su ridículo chaleco de viaje con "toditos" los bolsillos, sus vaqueros bien planchados, sus nuevecitos zapatos de andar,
inmaculados. No cabía duba, habría caído en las redes de esas agencias que proponen rebajas: "se da cuenta, señor, las palmeras y la
arena blanca por solo unos duros..." le habría dicho la canalla que le vendió el viaje. ¡Qué se vayan al cuerno ese, y toditos los
cantamañanas que alaban a esos atolones de sus narices! Sí, más allá de las narices estaba el viajero. Sentía subir cada vez más la
rabia en su cuerpo, desde sus piernas entumecidas, pasando por sus nalgas en parecido estado hasta su vientre dolorido. En fin explotó
en gritos y coces cuando se le salió la rabia por las napias. Se puso de pie e, incontrolado, agarró y sacudió el cogote del tío de delante, ya visible y alcanzable, gritando que le iba a dejar listo de papeles
a ese cabrón. Paró su asalto, asombrado, cuando vio el morro del de la butaca delantera tratando de defenderse. ¡Le pareció mirarse en un espejo! ¡Increíble! Ese, él de la butaca delantera tenía el mismísimo rostro que él, el mismo chaleco ridículo, los mismos vaqueros, y puede ser, no se veían, los mismos zapatos de andar inmaculados, pero ya no la misma sonrisa hipócrita. ¿Qué broma estaba sufriendo? ¿Por qué? ¿Quién era ese infeliz gemelo de viaje? ¿Qué estaba pitando...?
El viajero se despertó repentinamente tumbado en la butaca, molido, emergiendo de las hondas aguas turbias de su sueño agitado, las prendas en desorden empapadas de sudor. Volvió a percatarse de donde se encontraba cuando vio las caras acogedoras de las dos azafatas dobladas sobre él, mas acompañadas por un macho con cara de mala leche, también con bigote y camisa blanca adornada de cuatro galones dorados. El macho de cuatro galones le regañaba: "¿Quién es usted para dar voces así, gesticular y agredir a la gente? Si no se queda tranquilo, lo entregaré a las autoridades al llegar a destino. No lo dejaré perturbar más el sosiego de ese vuelo. ¡Duérmase! Faltan todavía más de diez horas de vuelo..."
Qué sí, el viajero se sentía muy mal. ¡Qué vergüenza! ¿Quién eres tú, viajero? ¿Un leñador de árbol caído o el aborrecido paradigma de Don Fulano de Vacaciones? Y ¿qué andabas buscando así de la ceca a la meca?
Al desembocar del frío túnel de desembarque en el aeropuerto, el viajero ya no era más que la mitad de un viajero. Se habían esfumado sus ilusiones, sus certidumbres, su caparazón de viejo caballo gastado. Se sentía un lastimoso payaso cruzando la multitud de rostros pálidos y preocupados del gran aeropuerto. Todo estaba gris a sus alrededores: las caras indiferentes de la gente que lo empujaba, las nubes bajas que se divisaban a través de los cristales sucios de lluvia, las paredes manchadas de la sala donde esperaba su equipaje, las papeleras que desbordaban de basura. Después de la aduana le recibió la faz siempre gris y mal afeitada del narizón. Le había pedido recogerlo a su llegada para ahorrarse el taxi. Una vez instalados en el coche, el narizón le miró y le preguntó con su sonrisa sucia: "Y, ¿qué tal las tahitianas? ¡Hombre!".
¿Quién eres tú, viajero?
¿Qué estás pintando aquí con ese cabrón?
Volver al inicio de la página
¿Dime quién eres tú, viajero?
 l viajero bajó del autobús cansado en pos de un recorrido de muchas horas por el desierto del sur de Egipto entre el Cairo y Asiut.
Fueron horas de crispaciones en la butaca, de pavor y sudor helado, a pesar del bochorno, de oraciones mudas a Dios y a Alá,
de espantos para las chilabas andantes con burros y rozadas por el vehículo lanzado a toda leche a través de las localidades que
bordean la carretera del sur por un chófer totalmente sordo a toda protesta sonora o gestual. También, le resultó difícil aguantar
la algarabía de este tropel de turistas, infelices compañeros de viaje, que no cesó desde que les anunciaron, al llegar al aeropuerto,
que los equipajes arribarían más tarde, sin más informaciones, tampoco se sabía cuándo. De esa queja colectiva sobresalió la pelea
de la pareja sentada a su lado por saber si era sensato llamar con el móvil al hijo porque ahora no se conocía la hora del país sin el
reloj que se había quedado desgraciadamente en sus maletas extraviadas. La largura de la carretera permitió al viajero soltero apreciar
la cantidad y lo cariñoso de los resentimientos mutuos que podía amontonar una pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de
vacaciones". Cuando el viajero descubrió el gigantesco y chillón panel que alababa el hotel a donde la descabellada carrera del bus les
había llevado, supo que el chófer no se había equivocado: HOSTAL INTERNACIONAL DE TURISTAS. Un albergue donde sus locuaces compinches se
sentirían "en su casa". Aquí hallarían lo que buscaban: ser atendidos como si fueran príncipes y princesas de una película de Hollywood,
por una armada de mozos torpes, con una pletórica comida "internacional", de escaso sabor, tapada con su no más apetitosa, pero ineludible,
película de plástico alimentario conforme a la norma "internacional" de higiene, ¡hombre!, y unas habitaciones tan "kitsch" que duda usted en
dormirse por si acaso un belleza oriental de mucha rutina viniera a buscarle las cosquillas. Por fin un cóctel de "bien venue" con champán,
más procedente de los campos petróleos cercanos que del fruto de la vida, logró sin embargo que todos hicieran de tripas corazón esperando que llegaran los
equipajes. Las insignes ruinas del lugar tendrían que esperar que todos estuvieran equipados con las herramientas indispensables,
muchas de ellas se encontraban aún en los malditos bagajes retrasados: las videocámaras. La espera no demoró poco, y despertando a
la comparsa con un escándalo mecánico irrumpiendo por las ventanas de las habitaciones abiertas donde dormía una siesta reanimadora,
no funcionaba el aire acondicionado, los equipajes llegaron en un volquete. Nada mas llegar cada uno se echó encima del montón de
maletas, paquetes, mochilas y otro tipo de bultos, para recuperar su propiedad y no dejarla más tiempo a la codicia de esos
mahometanos atrasados que poblaban la comarca. ¿Quién podía saber?
l viajero bajó del autobús cansado en pos de un recorrido de muchas horas por el desierto del sur de Egipto entre el Cairo y Asiut.
Fueron horas de crispaciones en la butaca, de pavor y sudor helado, a pesar del bochorno, de oraciones mudas a Dios y a Alá,
de espantos para las chilabas andantes con burros y rozadas por el vehículo lanzado a toda leche a través de las localidades que
bordean la carretera del sur por un chófer totalmente sordo a toda protesta sonora o gestual. También, le resultó difícil aguantar
la algarabía de este tropel de turistas, infelices compañeros de viaje, que no cesó desde que les anunciaron, al llegar al aeropuerto,
que los equipajes arribarían más tarde, sin más informaciones, tampoco se sabía cuándo. De esa queja colectiva sobresalió la pelea
de la pareja sentada a su lado por saber si era sensato llamar con el móvil al hijo porque ahora no se conocía la hora del país sin el
reloj que se había quedado desgraciadamente en sus maletas extraviadas. La largura de la carretera permitió al viajero soltero apreciar
la cantidad y lo cariñoso de los resentimientos mutuos que podía amontonar una pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de
vacaciones". Cuando el viajero descubrió el gigantesco y chillón panel que alababa el hotel a donde la descabellada carrera del bus les
había llevado, supo que el chófer no se había equivocado: HOSTAL INTERNACIONAL DE TURISTAS. Un albergue donde sus locuaces compinches se
sentirían "en su casa". Aquí hallarían lo que buscaban: ser atendidos como si fueran príncipes y princesas de una película de Hollywood,
por una armada de mozos torpes, con una pletórica comida "internacional", de escaso sabor, tapada con su no más apetitosa, pero ineludible,
película de plástico alimentario conforme a la norma "internacional" de higiene, ¡hombre!, y unas habitaciones tan "kitsch" que duda usted en
dormirse por si acaso un belleza oriental de mucha rutina viniera a buscarle las cosquillas. Por fin un cóctel de "bien venue" con champán,
más procedente de los campos petróleos cercanos que del fruto de la vida, logró sin embargo que todos hicieran de tripas corazón esperando que llegaran los
equipajes. Las insignes ruinas del lugar tendrían que esperar que todos estuvieran equipados con las herramientas indispensables,
muchas de ellas se encontraban aún en los malditos bagajes retrasados: las videocámaras. La espera no demoró poco, y despertando a
la comparsa con un escándalo mecánico irrumpiendo por las ventanas de las habitaciones abiertas donde dormía una siesta reanimadora,
no funcionaba el aire acondicionado, los equipajes llegaron en un volquete. Nada mas llegar cada uno se echó encima del montón de
maletas, paquetes, mochilas y otro tipo de bultos, para recuperar su propiedad y no dejarla más tiempo a la codicia de esos
mahometanos atrasados que poblaban la comarca. ¿Quién podía saber?Se le cayó el cielo encima a la pareja cincuentona disfrazada de "familia fulana de vacaciones" cuando no encontraron sus enseres turísticos; les contaron que los había hecho estallar la seguridad del aeropuerto al oír el característico "tic tac" de un reloj sospechoso y amenazador... Se licuaron literalmente en lágrimas esos infelices en la total indiferencia de los otros feligreses que ya se enseñaban y comentaban el último modelo de videocámara que acababan de comprar antes de viajar.
 l viajero se sentía bien mirando la puesta del sol más allá del bosque tropical que se reflejaba en el espejo casi perfecto
de la laguna de Anuradhapura. El leve roce de la frescura del atardecer con olor a tierra húmeda y generosa, la luz cristalina
que dibujaba en el cielo del anochecer las siluetas de las palmeras más altas, la algarada de esas aves que cruzaban en bandadas
el crepúsculo quebrando el silencio de la terraza del hotel, ahora vacía del rebaño turístico, le entregaban sosiego, bienestar,
alegría en ese ambiente paradisiaco de ese rincón de Sri Lanka. En fin, se decía el viajero, un momento de pura autenticidad en
ese periplo en las antípodas de su vida ordinaria. Sus correligionarios viajeros estaban acudiendo a no sabía qué espectáculo
"cultural" en no sabía qué templo cuyo nombre tendría que ser tan largo que no se sabía si alguien sería capaz de leerlo de un tirón.
Entre ellos estaba "el narizón" su colega del ADAP, compadre de triste cara, tan triste que, en comparación, la de Góngora pudiera
parecer la faz alegre de un angelito. Compadre de triste cara y de mente refunfuña que decidió acompañarle por mero aburrimiento.
A ese tío nada le gustaba, nada era a su conveniencia. En ese país exótico temía todo y a todos. Parecía descubrir otro planeta
cuando miraba a esta multitud de taparrabos andando a lo largo de las carreteras, varones, mujeres, niños, ancianos mezclados,
a pie o encaramados en la cima de la carga de unas carretas de bueyes. A él, todos esos indios le parecían iguales, indiferenciados
como los individuos de una columna de hormigas. Se enfadaba de sus anchas sonrisas de dientes blanquísimos que se burlaban de nuestro
atavío de marcianos, marcianos que los fotografiaban a través de las ventanillas del autobús. No le caía en absoluto bien el clima
tropical, la lluvia, la humedad, el calor. Se quejaba a cada rato. Fue difícil convencerle de que fuera solo a ese espectáculo
de la noche para que su mentor, el viajero, pudiera descansar unos momentos de su pesada presencia. Sin embargo, el viajero se había percatado de que algo había cambiado en el andar del narizón, menos lastimero, más macho, desde que, por la tarde,
la hija del dueño de la finca de té que visitaban les sirviera una taza de esa pócima nacional. Se notaba que esa jovencita en sari le
apetecía tanto como le agradaban los muy antiguos frescos de las Damas desnudas en la Roca del León de Sigiriya, visitados el día
anterior. El viajero se alegró entonces de esa transformación en el ánimo de su colega del ADAP, de esa chispa de satisfacción que
empezaba a arder en su mirada. Llegó a pensar que no lo había traído en vano a esa dichosa isla.
l viajero se sentía bien mirando la puesta del sol más allá del bosque tropical que se reflejaba en el espejo casi perfecto
de la laguna de Anuradhapura. El leve roce de la frescura del atardecer con olor a tierra húmeda y generosa, la luz cristalina
que dibujaba en el cielo del anochecer las siluetas de las palmeras más altas, la algarada de esas aves que cruzaban en bandadas
el crepúsculo quebrando el silencio de la terraza del hotel, ahora vacía del rebaño turístico, le entregaban sosiego, bienestar,
alegría en ese ambiente paradisiaco de ese rincón de Sri Lanka. En fin, se decía el viajero, un momento de pura autenticidad en
ese periplo en las antípodas de su vida ordinaria. Sus correligionarios viajeros estaban acudiendo a no sabía qué espectáculo
"cultural" en no sabía qué templo cuyo nombre tendría que ser tan largo que no se sabía si alguien sería capaz de leerlo de un tirón.
Entre ellos estaba "el narizón" su colega del ADAP, compadre de triste cara, tan triste que, en comparación, la de Góngora pudiera
parecer la faz alegre de un angelito. Compadre de triste cara y de mente refunfuña que decidió acompañarle por mero aburrimiento.
A ese tío nada le gustaba, nada era a su conveniencia. En ese país exótico temía todo y a todos. Parecía descubrir otro planeta
cuando miraba a esta multitud de taparrabos andando a lo largo de las carreteras, varones, mujeres, niños, ancianos mezclados,
a pie o encaramados en la cima de la carga de unas carretas de bueyes. A él, todos esos indios le parecían iguales, indiferenciados
como los individuos de una columna de hormigas. Se enfadaba de sus anchas sonrisas de dientes blanquísimos que se burlaban de nuestro
atavío de marcianos, marcianos que los fotografiaban a través de las ventanillas del autobús. No le caía en absoluto bien el clima
tropical, la lluvia, la humedad, el calor. Se quejaba a cada rato. Fue difícil convencerle de que fuera solo a ese espectáculo
de la noche para que su mentor, el viajero, pudiera descansar unos momentos de su pesada presencia. Sin embargo, el viajero se había percatado de que algo había cambiado en el andar del narizón, menos lastimero, más macho, desde que, por la tarde,
la hija del dueño de la finca de té que visitaban les sirviera una taza de esa pócima nacional. Se notaba que esa jovencita en sari le
apetecía tanto como le agradaban los muy antiguos frescos de las Damas desnudas en la Roca del León de Sigiriya, visitados el día
anterior. El viajero se alegró entonces de esa transformación en el ánimo de su colega del ADAP, de esa chispa de satisfacción que
empezaba a arder en su mirada. Llegó a pensar que no lo había traído en vano a esa dichosa isla.Pocas horas después, el viajero se encontraba sentado en la misma silla, a la misma mesa de la misma terraza, disfrutando ahora del diáfano amanecer a orillas de la laguna. Madrugador, quiso tomar su desayuno solo antes de que la irrupción del tropel de turistas rompiera el encanto de ese día naciente. Una garza se atrevía a acercarse a la plataforma con sus pasos de autómata. Para su gran sorpresa, fue el narizón el primer parroquiano que se juntó con él. La garza se escapó hacia la luz del alba. La sonrisa ancha, el pelo despeinado, la chispa de satisfacción aun más viva en los ojos, el narizón se sentó a la misma mesa, frente al viajero, y muy señorito, llamó al mozo de turno para que le atendiera. "Y ¿qué tal la noche?" preguntó el viajero. "Muy bien, muy bien.", respondió el narizón con una rara sonrisa cómplice. "¿No te fastidió el calor sin aire acondicionado? añadió el viajero. "No tanto..." contestó el narizón, agitado como una pulga. E inclinándose hacia la oreja del viajero le dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírlo o entenderlo: "Mira, el tío ese, él de la finca, me mandó a su hija, ¡no te cuento... compadre! Solo que, al final tuve que echarla de la habitación, porque quería que le diera algo..." "Y... ¿no le diste nada...?", balbució el viajero incrédulo. "¿Qué tenía, yo, que darle? ¡Yo no había pedido nada!", voceó el narizón.
El encanto de esa madrugada exótica se rompió definidamente, el viento ya no sabía a tierra húmeda y generosa, sino a maderas y frutas podridas, la laguna volvió a ser la sucia charca gris que era, desprendiendo el olor de la sentina del hotel que corría a unos trechos de la terraza, el cristal del alba se entristeció. El paisaje recobró su triste realidad, con toda su infamia y fealdad mientras el viajero maldecía a ese cabrón de narizón.
 l viajero había escogido un pequeño coche en la agencia de alquiler para evadirse unas horas del cursi y muy pesado ambiente
que desprendían sus paisanos para quienes era acción humanitaria visitar esa cuidad del fin del mundo, y sobre todo ese país,
políticamente famoso desde que liberaron a su héroe, y que, sobre todo, estaba en plenos trámites de preparación del ineludible
¡Mundial de Fútbol! Al viajero y, como lo notaba, a la mayoría de la población de ese país abigarrado, no le importaba un pimiento
toda esa inútil agitación, mera operación financiera disfrazada de obra filantrópica. ¡A él, no le iban a dar gato por liebre!
Sin embargo, en ese momento, la preocupación urgente del viajero era lograr seguir en la vía izquierda de la calzada, acostumbrarse
a la palanca de cambio de velocidad a mano derecha y aguantar las miradas reprobadoras de los nativos por su manejo torpe.
Unos kilómetros más tarde, una vez la zona portuaria pasada, el viajero decidió que su conducta ya era suficientemente
segura para disfrutar del paisaje y averiguar cuál era la dirección que debía de seguir. Tuvo que tomar, rumbo al sur, la ruta
suspendida en los altos acantilados donde "Table Mountain" se precipitaba en las aguas siempre agitadas del Atlántico.
Cruzaba, en las zonas más llanas, muchas viviendas aparentemente adineradas, entre ellas muchas encorraladas con alambre de púas
y guardias en uniforme. No se veían muchas cholas negras. Después de media hora conduciendo de manera casi prefecta, de lo que
se enorgulleció el viajero, el coche , con el viajero, desembocó en la orilla de un golfo de aguas apaciguadas, donde descansaban
bajo un sol primaveral numerosos yates atracados en un pequeño puerto de tarjeta postal. La villa correspondiente tenía por nombre
Hout Bay. No obstante, no le parecía al viajero que había llegado a ese sitio de fama meteorológica mucho más fiera, adonde
quería transportarse. En pos de unos minutos de duda en búsqueda de algunas indicaciones para encontrar el camino hacia el insigne
lugar, enganchó la carretera M6. Pocos kilómetros de paisaje costero y peñascoso le encaminaron ascendiendo a un altiplano
repoblado de matorrales chatos que barría ya un viento con sabor marítimo. En cada uno de los no pocos cruces con los que topó,
un panel grandote le indicaba la ruta. Eso fue una bendición porque el viajero, aventurero dominguero, carecía de mapa.
En fin, después de cruzar una pequeña aldea asentada entre un barranco rocoso y una playa azotada por enormes olas oceánicas
- ya por arremolinarse tanto el itinerario no se sabía de qué océano se trataba-,y después de una última subida, el viajero pudo
ingresar con regocijo, también con su coche de alquiler, en el "Table Mountain Nacional Park MPA". Otro panel decía: "Kaap die Goeie Hoop, 18 Km".
Lo que tradujo el viajero, con la soltura de un trotamundos patente: "Cabo de (la muy) Buena Esperanza, ¡con aún 18 jodidos kilómetros...
!". La hermosura salvaje del paisaje en el que se internaba el viajero templó su impaciencia. Algunas gacelas (¿springbok?)
pastaban a lo lejos de la carretera aguantando el sin cesar viento del sur. Tuvo que tocar el pito del coche para que una bandada
de avestruces consintiera dejar el paso libre, esos estúpidos bichos mirándole desdeñosamente desde lo alto de su extenso cuello.
Les contestó el viajero sacándoles la lengua. Más adelante, la carretera bordeaba una playa de arena cuya atmósfera se llenaba
de la espuma salina procedente del trastornado mar. En la riba de la vía, un grupo de personas oteaba con prismáticos el horizonte
indicando, con el brazo extendido, las olas que se hinchaban antes de romperse en un estruendo luminoso al alcanzar la llana arenosa.
El viajero paró el coche y se apeó para acercarse. Al principio no entendió en absoluto lo que le decían en un idioma inextricable,
tampoco lo que les entusiasmaba tanto mirando el mar. Fijando un largo rato sus ojos hacia el lejano oleaje, el viajero solo logró
vislumbrar el gracioso movimiento del rabo de dos picos de una cetácea que se hundía. El viajero sacudió la cabeza y sonrió entonces,
haciendo entender a los demás espectadores que ya entendía y compartía su regocijo.
Riéndose, el viejito que estaba a su lado le hizo un ademán internacionalmente comprensible, pero muy crudo, para indicarle
lo que pensaba que hacían esos bichos en aquellas aguas. "¡Qué burro!" pensó el viajero con asco volviéndose al coche.
l viajero había escogido un pequeño coche en la agencia de alquiler para evadirse unas horas del cursi y muy pesado ambiente
que desprendían sus paisanos para quienes era acción humanitaria visitar esa cuidad del fin del mundo, y sobre todo ese país,
políticamente famoso desde que liberaron a su héroe, y que, sobre todo, estaba en plenos trámites de preparación del ineludible
¡Mundial de Fútbol! Al viajero y, como lo notaba, a la mayoría de la población de ese país abigarrado, no le importaba un pimiento
toda esa inútil agitación, mera operación financiera disfrazada de obra filantrópica. ¡A él, no le iban a dar gato por liebre!
Sin embargo, en ese momento, la preocupación urgente del viajero era lograr seguir en la vía izquierda de la calzada, acostumbrarse
a la palanca de cambio de velocidad a mano derecha y aguantar las miradas reprobadoras de los nativos por su manejo torpe.
Unos kilómetros más tarde, una vez la zona portuaria pasada, el viajero decidió que su conducta ya era suficientemente
segura para disfrutar del paisaje y averiguar cuál era la dirección que debía de seguir. Tuvo que tomar, rumbo al sur, la ruta
suspendida en los altos acantilados donde "Table Mountain" se precipitaba en las aguas siempre agitadas del Atlántico.
Cruzaba, en las zonas más llanas, muchas viviendas aparentemente adineradas, entre ellas muchas encorraladas con alambre de púas
y guardias en uniforme. No se veían muchas cholas negras. Después de media hora conduciendo de manera casi prefecta, de lo que
se enorgulleció el viajero, el coche , con el viajero, desembocó en la orilla de un golfo de aguas apaciguadas, donde descansaban
bajo un sol primaveral numerosos yates atracados en un pequeño puerto de tarjeta postal. La villa correspondiente tenía por nombre
Hout Bay. No obstante, no le parecía al viajero que había llegado a ese sitio de fama meteorológica mucho más fiera, adonde
quería transportarse. En pos de unos minutos de duda en búsqueda de algunas indicaciones para encontrar el camino hacia el insigne
lugar, enganchó la carretera M6. Pocos kilómetros de paisaje costero y peñascoso le encaminaron ascendiendo a un altiplano
repoblado de matorrales chatos que barría ya un viento con sabor marítimo. En cada uno de los no pocos cruces con los que topó,
un panel grandote le indicaba la ruta. Eso fue una bendición porque el viajero, aventurero dominguero, carecía de mapa.
En fin, después de cruzar una pequeña aldea asentada entre un barranco rocoso y una playa azotada por enormes olas oceánicas
- ya por arremolinarse tanto el itinerario no se sabía de qué océano se trataba-,y después de una última subida, el viajero pudo
ingresar con regocijo, también con su coche de alquiler, en el "Table Mountain Nacional Park MPA". Otro panel decía: "Kaap die Goeie Hoop, 18 Km".
Lo que tradujo el viajero, con la soltura de un trotamundos patente: "Cabo de (la muy) Buena Esperanza, ¡con aún 18 jodidos kilómetros...
!". La hermosura salvaje del paisaje en el que se internaba el viajero templó su impaciencia. Algunas gacelas (¿springbok?)
pastaban a lo lejos de la carretera aguantando el sin cesar viento del sur. Tuvo que tocar el pito del coche para que una bandada
de avestruces consintiera dejar el paso libre, esos estúpidos bichos mirándole desdeñosamente desde lo alto de su extenso cuello.
Les contestó el viajero sacándoles la lengua. Más adelante, la carretera bordeaba una playa de arena cuya atmósfera se llenaba
de la espuma salina procedente del trastornado mar. En la riba de la vía, un grupo de personas oteaba con prismáticos el horizonte
indicando, con el brazo extendido, las olas que se hinchaban antes de romperse en un estruendo luminoso al alcanzar la llana arenosa.
El viajero paró el coche y se apeó para acercarse. Al principio no entendió en absoluto lo que le decían en un idioma inextricable,
tampoco lo que les entusiasmaba tanto mirando el mar. Fijando un largo rato sus ojos hacia el lejano oleaje, el viajero solo logró
vislumbrar el gracioso movimiento del rabo de dos picos de una cetácea que se hundía. El viajero sacudió la cabeza y sonrió entonces,
haciendo entender a los demás espectadores que ya entendía y compartía su regocijo.
Riéndose, el viejito que estaba a su lado le hizo un ademán internacionalmente comprensible, pero muy crudo, para indicarle
lo que pensaba que hacían esos bichos en aquellas aguas. "¡Qué burro!" pensó el viajero con asco volviéndose al coche.De nuevo solo y libre de una tan pésima presencia humana, el viajero se dejó sumergir por el hechizo de esa tierra al linde del mundo, cruzando pampas rematadas por el azulado inmaterial del mar. La tarde ya avanzada regresó repentinamente sobre la tierra, cuando aparcó su coche al lado de un montón de autobuses estacionados en un solar que dominaba el famoso cabo. Colas de turistas de todas las nacionalidades, en una confusión digna de una colonia de pingüinos asustados, subían y bajaban el sendero que llevaba a la playa cercana del promontorio que un día atizó la esperanza de un tal Bartolomé Díaz. Al llegar a ese punto geográfico tan codiciado por esa multitud ruidosa, entre un Índico sosegado y un furioso Atlántico, el viajero descubrió un panel de tablas cuyas grandes letras indicaban en inglés, (aquí traducidas): "Cabo de Buena Esperanza, punto más sureste del continente africano", ¡qué bien! Pero lo que más le fascinó fue la riña casi generalizada en la que se metían eso bípedos para acercarse a aquel letrero y poder sacar una foto cada cual con su grupo. El viajero se rió y pensó en otra "Guerra del fin del mundo" mientras observaba a una mujercita, paisana suya, que se empeñaba en alejar a un japonés asombrado, dándole con su bolso de mano, para que no contaminara el recuerdo para el que, según gritaba esa refinada dama, habían gastado tanta pasta, ¡carajo!
El viajero no quiso demorarse más tiempo en ese campo de batalla, sus fuerzas siendo demasiado escasas para afrontarse a tan potentes tropas. Pues, decidió seguir su camino subiendo hacia la plataforma que divisó a unas zancadas más arriba donde se erguía la torre de un faro. Varios tablones advertían a los visitantes que no se acercaran ni jugaran con los macacos que podrían encontrar en los alrededores, sin embargo no topó con ninguno en la subida al faro. Allí, la densidad de peregrinos era menor pero se encontraba todo lo necesario para atraer a esos bichos (los peregrinos): heladerías, tiendas de recuerdos con las imprescindibles camisetas y gorras de béisbol. Súbitamente, a poca distancia del viajero estalló un escándalo de gritos simiescos y humanos mezclados. ¡Hay que quedarse en guardia! Reflexionó el viajero ya experimentado, ¡en esos parajes aún salvajes la guerra puede estallar dondequiera! Esa vez se trataba de una señora, anglosajona se enteró el viajero al conocer el vocabulario muy pícaro que usaba, intentando recuperar de las manos de un macaco el helado que aquella alimaña había robado a su hija antes de refugiarse encima del techo de una camioneta para defender a su presa. Ese "primo" del hombre abría una boca enorme enseñando cuatro caninos amenazadores y no dudaba en darle tortazos a su prima. Aquella prima, de menor dentadura, le contestaba amenazándolo con una voz histérica y con sus pocos persuasivos puños. Un guardia local, de uniforme azul y cara negra, intervino para acabar con esa deplorable pelea familiar y apartó a la yanqui de la camioneta antes de que ella fuera hecha piltrafa. Por el empujón la mujer se enojó, echando a la cara del guardia, cuyo color no le parecía agradar, que "¡si este menudo país quisiera que siguiéramos visitándolo, tendría que resguardar más a los turistas de los atracos de aquellos bichos de cualquier color que fueran!"
El viajero indignado no quiso sacar su espada ni espolear a su rocinante y meterse en ese lío. Prefirió alejarse de esos especímenes bélicos del género primate regresando hacia su coche de alquiler para disfrutar de este atardecer africano entre animales más pacíficos que son las gacelas, las avestruces y quizá las ballenas enamoradas.
 l viajero, llamémoslo viajero a ese tío, caballero andante moderno que recorre el mundo recreándose con la miseria, la pobreza de
espíritu y la entrañable mediocridad con la que viven sus prójimos. Además, frente a esa escasez absoluta de seso, experimenta es
menester hacer lo que un hombre de verdad ha de hacer, es decir, a falta de hazañas don quijotescas, indignarse y atestiguar.
Se enteró pues de que con la gentuza aficionada a los viajes turísticos, en busca de un exotismo barato, tiene mucho que indignarse
y atestiguar. Y, al fin y al cabo, eso le viene bien porque, además de poder indignarse y atestiguar hasta la saciedad, está al
alcance de sus escasos medios económicos y le da la oportunidad de marcharse de su casita mediocre, dejar atrás su baladí
vida de soltero en las afueras de la gran ciudad, y, antes de todo, cebar las ineludibles tertulias del "Club de los A.D.A.P."
(Ancianos docentes aún pícaros). ¿Sino por qué?
l viajero, llamémoslo viajero a ese tío, caballero andante moderno que recorre el mundo recreándose con la miseria, la pobreza de
espíritu y la entrañable mediocridad con la que viven sus prójimos. Además, frente a esa escasez absoluta de seso, experimenta es
menester hacer lo que un hombre de verdad ha de hacer, es decir, a falta de hazañas don quijotescas, indignarse y atestiguar.
Se enteró pues de que con la gentuza aficionada a los viajes turísticos, en busca de un exotismo barato, tiene mucho que indignarse
y atestiguar. Y, al fin y al cabo, eso le viene bien porque, además de poder indignarse y atestiguar hasta la saciedad, está al
alcance de sus escasos medios económicos y le da la oportunidad de marcharse de su casita mediocre, dejar atrás su baladí
vida de soltero en las afueras de la gran ciudad, y, antes de todo, cebar las ineludibles tertulias del "Club de los A.D.A.P."
(Ancianos docentes aún pícaros). ¿Sino por qué? l viajero se sentía muy mal. Sus piernas entumecidas, sus rodillas apretadas contra el respaldo de la butaca delantera,
cuyo ocupante no terminaba de ajustarlo, le impedían dormirse. Entre sueño y vigilia, acababa de ver por tercera vez las dos
películas necias que proponía el programa. La gordita y pechugona tahitiana de su lado con su descarado chaval por fin dormían y roncaban.
A menudo el viajero desesperado tenía que volver a empujar la cabeza de largo cabello que caía dormida sobre su hombro derecho,
¡Hombre, qué vergüenza! Y ese parroquiano que sigue inclinando su respaldo, ¡dale y dale, burro! El viajero estaba hasta las polainas,
no aguantaba más. Hacía ya más de diez horas que había asentado sus reales en la butaca K22, menos de un metro cuadrado de ancho,
de esa maldita aeronave salida de Papeete rumbo al viejo continente, es decir, medio Pacífico y Atlántico entero que tragarse...,
¡menudencias! ¿Cuánto carbón esparcido en la atmosfera? ¡Más de veinte horas de vuelo, más de veinte jodidas horas! Y las azafatas
que no acudían cuando uno las llamaba. Y ese fulano que no cesaba de dar vueltas y vueltas en la butaca, lo sentía todo el viajero
en sus rodillas doloridas. No se dejaba ver, ese cabrón. Pero el viajero lo imaginaba perfectamente, cobijado detrás del respaldo,
no hacía falta verlo. Imaginaba su pinta de turista despreocupado, su confianza en sí, su sonrisa hipócrita observando a los demás.
Imaginaba su ridículo chaleco de viaje con "toditos" los bolsillos, sus vaqueros bien planchados, sus nuevecitos zapatos de andar,
inmaculados. No cabía duba, habría caído en las redes de esas agencias que proponen rebajas: "se da cuenta, señor, las palmeras y la
arena blanca por solo unos duros..." le habría dicho la canalla que le vendió el viaje. ¡Qué se vayan al cuerno ese, y toditos los
cantamañanas que alaban a esos atolones de sus narices! Sí, más allá de las narices estaba el viajero. Sentía subir cada vez más la
rabia en su cuerpo, desde sus piernas entumecidas, pasando por sus nalgas en parecido estado hasta su vientre dolorido. En fin explotó
en gritos y coces cuando se le salió la rabia por las napias. Se puso de pie e, incontrolado, agarró y sacudió el cogote del tío de delante, ya visible y alcanzable, gritando que le iba a dejar listo de papeles
a ese cabrón. Paró su asalto, asombrado, cuando vio el morro del de la butaca delantera tratando de defenderse. ¡Le pareció mirarse en un espejo! ¡Increíble! Ese, él de la butaca delantera tenía el mismísimo rostro que él, el mismo chaleco ridículo, los mismos vaqueros, y puede ser, no se veían, los mismos zapatos de andar inmaculados, pero ya no la misma sonrisa hipócrita. ¿Qué broma estaba sufriendo? ¿Por qué? ¿Quién era ese infeliz gemelo de viaje? ¿Qué estaba pitando...?
l viajero se sentía muy mal. Sus piernas entumecidas, sus rodillas apretadas contra el respaldo de la butaca delantera,
cuyo ocupante no terminaba de ajustarlo, le impedían dormirse. Entre sueño y vigilia, acababa de ver por tercera vez las dos
películas necias que proponía el programa. La gordita y pechugona tahitiana de su lado con su descarado chaval por fin dormían y roncaban.
A menudo el viajero desesperado tenía que volver a empujar la cabeza de largo cabello que caía dormida sobre su hombro derecho,
¡Hombre, qué vergüenza! Y ese parroquiano que sigue inclinando su respaldo, ¡dale y dale, burro! El viajero estaba hasta las polainas,
no aguantaba más. Hacía ya más de diez horas que había asentado sus reales en la butaca K22, menos de un metro cuadrado de ancho,
de esa maldita aeronave salida de Papeete rumbo al viejo continente, es decir, medio Pacífico y Atlántico entero que tragarse...,
¡menudencias! ¿Cuánto carbón esparcido en la atmosfera? ¡Más de veinte horas de vuelo, más de veinte jodidas horas! Y las azafatas
que no acudían cuando uno las llamaba. Y ese fulano que no cesaba de dar vueltas y vueltas en la butaca, lo sentía todo el viajero
en sus rodillas doloridas. No se dejaba ver, ese cabrón. Pero el viajero lo imaginaba perfectamente, cobijado detrás del respaldo,
no hacía falta verlo. Imaginaba su pinta de turista despreocupado, su confianza en sí, su sonrisa hipócrita observando a los demás.
Imaginaba su ridículo chaleco de viaje con "toditos" los bolsillos, sus vaqueros bien planchados, sus nuevecitos zapatos de andar,
inmaculados. No cabía duba, habría caído en las redes de esas agencias que proponen rebajas: "se da cuenta, señor, las palmeras y la
arena blanca por solo unos duros..." le habría dicho la canalla que le vendió el viaje. ¡Qué se vayan al cuerno ese, y toditos los
cantamañanas que alaban a esos atolones de sus narices! Sí, más allá de las narices estaba el viajero. Sentía subir cada vez más la
rabia en su cuerpo, desde sus piernas entumecidas, pasando por sus nalgas en parecido estado hasta su vientre dolorido. En fin explotó
en gritos y coces cuando se le salió la rabia por las napias. Se puso de pie e, incontrolado, agarró y sacudió el cogote del tío de delante, ya visible y alcanzable, gritando que le iba a dejar listo de papeles
a ese cabrón. Paró su asalto, asombrado, cuando vio el morro del de la butaca delantera tratando de defenderse. ¡Le pareció mirarse en un espejo! ¡Increíble! Ese, él de la butaca delantera tenía el mismísimo rostro que él, el mismo chaleco ridículo, los mismos vaqueros, y puede ser, no se veían, los mismos zapatos de andar inmaculados, pero ya no la misma sonrisa hipócrita. ¿Qué broma estaba sufriendo? ¿Por qué? ¿Quién era ese infeliz gemelo de viaje? ¿Qué estaba pitando...? El viajero se despertó repentinamente tumbado en la butaca, molido, emergiendo de las hondas aguas turbias de su sueño agitado, las prendas en desorden empapadas de sudor. Volvió a percatarse de donde se encontraba cuando vio las caras acogedoras de las dos azafatas dobladas sobre él, mas acompañadas por un macho con cara de mala leche, también con bigote y camisa blanca adornada de cuatro galones dorados. El macho de cuatro galones le regañaba: "¿Quién es usted para dar voces así, gesticular y agredir a la gente? Si no se queda tranquilo, lo entregaré a las autoridades al llegar a destino. No lo dejaré perturbar más el sosiego de ese vuelo. ¡Duérmase! Faltan todavía más de diez horas de vuelo..."
Qué sí, el viajero se sentía muy mal. ¡Qué vergüenza! ¿Quién eres tú, viajero? ¿Un leñador de árbol caído o el aborrecido paradigma de Don Fulano de Vacaciones? Y ¿qué andabas buscando así de la ceca a la meca?
Al desembocar del frío túnel de desembarque en el aeropuerto, el viajero ya no era más que la mitad de un viajero. Se habían esfumado sus ilusiones, sus certidumbres, su caparazón de viejo caballo gastado. Se sentía un lastimoso payaso cruzando la multitud de rostros pálidos y preocupados del gran aeropuerto. Todo estaba gris a sus alrededores: las caras indiferentes de la gente que lo empujaba, las nubes bajas que se divisaban a través de los cristales sucios de lluvia, las paredes manchadas de la sala donde esperaba su equipaje, las papeleras que desbordaban de basura. Después de la aduana le recibió la faz siempre gris y mal afeitada del narizón. Le había pedido recogerlo a su llegada para ahorrarse el taxi. Una vez instalados en el coche, el narizón le miró y le preguntó con su sonrisa sucia: "Y, ¿qué tal las tahitianas? ¡Hombre!".
¿Quién eres tú, viajero?
¿Qué estás pintando aquí con ese cabrón?
Juan Roberto, enero 2011
Volver al inicio de la página