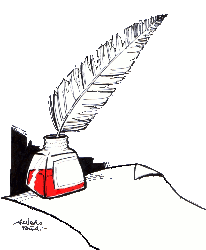Versión para imprimir
EL HUERTO DEL CARTERO
"L'enfant ne
suit pas l'homme, ayant les pas trop courts,
Heureusement ; il rit quand nous pleurons, il pleure
Quand nous rions ; son aile en tremblant nous effleure,
Met du jour dans nos coeurs pleins d'orage et de nuit."
Victor Hugo, La Légende des
Siècles.
La gata negra, encaramada encima de la tapia, agachada, asechaba
al petirrojo que se obstinaba en brincar sobre las tejas a unos
pasos de ella. Las orejas aplastadas, totalmente inmóvil,
ni siquiera parpadeaba, parecía una divinidad esculpida
en el dintel de la puerta del huerto a fin de alejar a los
duendes. Sin embargo, al duende del lugar no le daba miedo, en
absoluto, esa imagen cuando ingresó en el recinto
empujando la puerta carcomida pintada de verde. Los goznes
oxidados chirriaron. El pájaro huyó volando calle
abajo en dirección al pueblo. Los felinos ojos amarillos
miraron al niño Banana con sorpresa y reprobación.
La pantera diminuta saltó al suelo y se refugió
desganada en la media sombra del minúsculo bosque de
puerros.
Ambos compartían el huerto con total tolerancia; la
primera por su tranquilidad, el segundo por aquella área
de juego fascinante a su alcance. La mamá del niño
Banana, que no era su madre, le había permitido jugar un
rato en el calor de los últimos rayos del sol, en espera
de la cena. Por supuesto no tardó en pasar la puerta. Le
gustaba acuclillarse y hurgar la tierra con las manos,
polvorearla entre los dedos cuando estaba seca o amasarla
húmeda estrujándola hasta que asomara entre sus
pequeños dedos morados el delicado lodo, entonces se
reía admirando el contorno ocre que subrayaba las
uñas. A veces sorprendía a una lombriz gorda que
trataba de huir tierra adentro en una convulsiva agitación
antes de que el niño la agarrase. Cuando este lo
conseguía, se reía a carcajadas de sus impotentes
movimientos presa entre un pulgar y un índice rechonchos,
mirándola muy de cerca.
El huerto, lo labraba su papá, que no era su padre, porque
era suyo. Al niño Banana le había enseñado
todo, los arriates y todas las hortalizas: los puerros donde a la
gata le gustaba dormir la siesta, las cebollas de mucho picar
cuando uno las arrancaba para morder el bulbo, las papas cuyas
hojas debían marchitarse antes de que se cosecharan, las
lechugas de verde suave, las altas judías verdes muy
útiles para que las arañas tendieran sus telas, las
habas de hojas lozanas, y los tomates con sus rodrigones
perfectamente alineados entre los cuales no se podía jugar
haciendo eslalon sin que papá se enojara. Se guardaban la
pala, el rastrillo y el azadón en el cobertizo cerrado
para que el niño Banana no se hiciera daño jugando
con ellos; son cosas de papá le había dicho.
Solo se quedaban el cubo con su cuerda y la regadera en la
carretilla parada a la orilla de la chacra, pero al niño
Banana se le prohibía acercarse a esta, sin embargo lo
hacía en secreto porque a él le gustaba mucho
chapotear en el agua.
Su papá no era su padre, pero sí, muy inteligente.
Ocupaba el cargo de cartero del pueblo. Recorría toda la
comarca a bicicleta para repartir el correo con su gorra azul.
Por eso vivía al otro lado de la calle en la gran casona
del correo encima de la oficina donde su mamá, que no era
su madre, vendía sellos y distribuía las cartas en
los buzones para que su papá las llevara. A este le
gustaba mucho la gente porque cada vez que encontraba a un villano
lo saludaba levantando cómicamente la gorra. Los
demás también lo estimaban porque nunca se negaba
escribir las cartas de los que no sabían. O cuando esa
Nochebuena, Paquito, él del Arenal, muerto de frío,
vino solito, caminando por la nieve desde su apartado lugar, a
pedir que su papá, que no era su padre, llamara por
teléfono a la Guardia Civil porque su padre y su
tío se peleaban con las navajas. Lo hizo y, mientras
tanto, invitó a Paquito a tomar un chocolate humeante para
que se calentara y le regaló golosinas para que su
Nochebuena no fuese del todo perdida. Su papá
escribía además poemas que leía
después del discurso del alcalde cuando las fiestas
patrias.
El niño Banana no sabía por qué la gente lo
llamaba así. En realidad le daba igual, porque ese apodo
vino a ser su verdadero nombre y le gustaba; ni siquiera se
acordaba del de antes. Todo el mundo lo llamaba y lo
conocía como niño Banana.
El niño Banana recordó todo eso regresando al
pueblo treinta y cinco años después. Se encontraba
en la región para acudir al entierro de su papá,
que no era su padre. No había olvidado en absoluto la
felicidad de su niñez, solo que esas impresiones y
sensaciones de antaño brotaban de su memoria, casi
inalteradas. La casona grande ya no era oficina del correo,
porque en esos pueblecitos las habían cerrado todas. Ahora
estaban viviendas y el patio grande donde solía jugar se
había convertido en aparcamiento de coches. Del huerto no
quedaba nada. Habían derribado la tapia, llenado la chacra
y arreglado uno de esos pequeños parques inútiles
con los cuales los pueblos de ahora se disfrazan de ciudad, con
unos macizos de flores y un par de bancos. El niño Banana
se sentía traicionado en sus recuerdos y experimentaba un
sentimiento amargo. Sentada en un banco se encontraba una
señora que vigilaba a un niño jugando a sus pies con
las guijas de la alameda.
Al niño Banana lo cuidaba Marilú, la hija del
panadero, durante las vacaciones y cuando trabajaba su
mamá, que no era su madre. Al niño Banana
Marilú le parecía muy mayor, iba ya al colegio de
la ciudad. Vestía una bata linda con flores de colores y
andaba ya muy señorita. Marilú se mostraba muy
graciosa con él. Jugaban juntos en el huerto, ella
empujándolo en la carretilla entre los arriates. La gata
negra los miraba impasible sin moverse de su atalaya. Con
Marilú el niño Banana podía acercarse a la
chacra y hundir las manos en el agua fría,
riéndose. También le dejaba cometer otras
travesuras sin que se chivara a mamá. Incluso le
enseñó un montón de palabras malsonantes que
los hacían reír mucho. Al niño Banana le
gustaba mucho Marilú.
Un verano, sentía el niño Banana subir en él
la savia varonil y empezaba a inquietarlo esos bultos nacientes
que hinchaban la blusa de Marilú. Experimentaba
sensaciones contradictoras de apuro y de curiosidad. No
entendía por qué mas no podía dejar de
mirarlos. Una mañana, mientras que ella lo paseaba en la
carretilla riéndose, las manos húmedas, casi
tartamudeando de recelo, se animó a pedirle que se los
enseñara porqué le gustaría mucho verlos. La
risa desapareció de la cara de la niñera
repentinamente, ella palideció avergonzada y lo
dejó plantado en el carruaje entre las verduras
yéndose enfadada. El niño Banana pensó
entonces que había sido una locura pedir eso, sin embargo
el recuerdo de esas dos ciruelas bailando debajo del tejido fue
para él durante mucho tiempo la más sensual
aparición.
Sí, años atrás, el niño Banana se
acordaba con ternura y aún apuro de esa audacia y
llegó a pensar que quitando al huerto su tapia, le
habían quitado también su propia niñez y
dejado su jardín secreto expuesto sin pudor, desnudo.
Poco después, el niño Banana sorprendió a
Marilú en el huerto junto a su papá, que no era su
padre. Ella, los brazos cruzados, escondía sus hombros
desnudos con las manos. Hubo un silencio apurado entre los tres.
Su papá, que no era su padre, le dio la espada mirando
fijamente al otro lado en dirección de la gata negra
cómodamente acostada en la tierra recientemente labrada
alumbrada por un sol ya enrojeciendo. Marilú le
sonría tontamente. El niño Banana no
entendió en absoluto lo que ocurría, sólo
experimentó celos porque ella se había negado a
mostrárselos a él y ahora lo hacía a su
papá, que no era su padre. ¡Eso no era justo!
Es así como el niño Banana perdió su
inocencia, y...empezó a marchitarse su niñez
feliz.
Meditando todo eso, un poco trastornado por esos secretos
brotando improvisadamente de su memoria, el niño Banana se
acercó al banco que estaba frente al de la señora y
se sentó en la luz de un sol bajando. Pensó: "como
le hubiera gustado a la gata negra". El niño que jugaba
con las guijas lo miró largamente hasta que se cruzaron
ambas miradas. Al percatarse de esa inspección
metódica, el niño Banana le sonrió y le
guiñó un ojo cómplice. El otro le
contestó apuntándole con su mano derecha simulando
una pistola: "¡Pum!", gritó riéndose.
"¡Paquito, no molestes al señor de color! - dijo la
señora- Ahora tenemos que regresar a casa, hijo
mío, el sol está ocultándose y te vas a
enfriar."
"¡Qué bien! - reflexionó el niño
Banana - me ha llamado "de color" y no "negro", ¡menos mal!
Mientras que se iba modernizando el lugar, la hipocresía
de moda alcanzó a sus vecinos: antes me llamaban
"niño Banana", ahora soy: "Señor de Color"!,
¡muy honrado, señora!" Rompió a reír a
carcajadas en cuanto la señora con el niño cogido
de la mano doblaron la esquina calle abajo. Se rió como
solo saben hacerlo los "señores de color".
Sí, definidamente sí, el niño Banana
había perdido su inocencia.
Juan-Roberto
Abril de 2011
Volver al inicio de la página