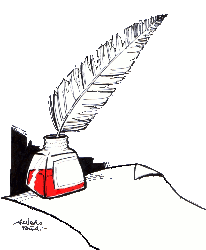Versión para imprimir
REYERTA
Atestado de pasajeros y dando peligrosamente de banda, el colectivo se acercaba a la Glorieta subiendo por la avenida Ocho de Julio.
La imagen chillona de Nuestra Señora de Guadalupe colgada detrás del parabrisas no hacía olvidar la ruina que exhibía su carrocería,
tampoco las letras aún legibles que anunciaban: "Dios es mi Guía". El recuerdo de su pintura color parda indicaba que actuaba en la
línea Barranco-Palacio, antes de que se pudiera oír al cobrador, empinado sobre el estribo delantero agarrándose a la barra, pregonar
la misma destinación. Solía pararse a altura del parque donde lo esperaba una docena de peatones, entre ellos, el gringo, perfectamente
integrado a esa multitud humilde. A éste, siempre le parecía un milagro que cada vez más gente pudiera subir a esos vehículos tambaleados
al compás de los repetidos "¡Acérquense al fondo por favor!" del cobrador. En realidad a menudo muchos se quedaban en el estribo con él,
aferrándose a lo que encontraban disponible para no caer, a veces la ropa de un compadre de viaje. La suerte sonrió al gringo dejándolo
ingresar en el recinto oloroso de aquel autobús.
Ese gringo vivía, a unas cuadras de aquí, calle Manuel Tovar, en uno de esos bonitos chalés que poblaban esos barrios adinerados.
Sus paisanos no podían imaginarse vivir en otro lugar de esta muy triste ciudad. Sin embargo a él le gustaba mezclarse con la gente
ordinaria y hacer ese viaje en el taciturno espacio urbano y encontrar la realidad abigarrada de ese desdichado país, a lo largo de la
larguísima avenida Misti que constaba de cincuenta y dos cuadras.
Hacía pocos días que se había desgarrado la baja capa de neblina de ese sin fin invierno costero. Un aire ligero y cargado de
una esperanza floral flotaba sobre esos distritos. En los cerros áridos de la lejanía, un sol todavía tibio parecía borrar la
fealdad de los "pueblos jóvenes" y otros arrabales sin acabar. Conquistado por esa contagiosa alegría meteorológica, el gringo
decidió marcharse de la terraza del bar donde solía asentar sus reales alcoholizándose, y pasearse por el cercado aún más exótico
de esta capital.
En cada parada subía más gente, y el cobrador ladrando sus "¡Acérquense al fondo por favor, carajo!", la mano izquierda adornada
por las sortijas que formaban los billetes de cinco pesos, valor de un pasaje, meticulosamente doblados en fajas mantenidas entre
dedos sucios, y la masa de pasajeros obediente y solidaria apretujándose cada vez más, unos imperturbables, otros con sonrisas.
En la espalda del gringo dos adolescentes con pelo de azabache y uniforme gris de colegialas charlaban en una jerga que no acababa
de entender. Apoyado a su hombro derecho, un anciano de mirada bizca y sombrero sesgado despedía olor a alcohol y miseria. Agarrado
a la barra del techo, trataba de no caerse en los brazos de sus vecinos mientras el chofer sorteaba con los baches que bien habrían
podido rematar con los amortiguadores arruinados del vehículo.
El colectivo encarrilado en una avenida Misti de poco tráfico, rumbo al norte, el paisaje cambiaba a medida que se acercaba
al centro. Ya no se veían las grandes casonas de todos los estilos y colores acorraladas en los jardines florecidos y
arbolados de Buenavista. Ahora en San Isidoro los edificios mostraban un estilo neoclásico mucho más rígido, nada del delirio
de los chalés privados buenavisteños. Casi todos albergaban instituciones respetables: bancos, embajadas, alianzas culturales,
instituciones gubernamentales; como por ejemplo, en la cuadra treinta y dos, la alianza francesa disfrazada de Partenón.
En las esquinas, las sombrillas publicitarias de los restaurantes y cafeterías - "Coca-Cola, la chispa de la vida",
"Inca-Cola, la bebida nacional" o "Polar, la cerveza más popular" - ocupaban todo el espacio libre entre calzada y edificios.
El gringo advirtió muy pocas tiendas. A veces, en el fondo del guirigay callejero, aires de vals o de marinera alcanzaban
sus orejas por una de las ventanillas sin vidrio. Los arbolitos escasos que bordeaban ahora las "veredas" habían sustituido
los ficus generosos de buena sombra de los barrios ricos del sur.
Enganchado el Paseo Colón, doblando a la derecha, el tráfico se intensificó y el colectivo se incorporó a un tropel de carros,
camiones, autobuses y otros medios colectivos. Por muy sonoro y nutrido que fuera el concierto de bocinas, aquella procesión
mecánica no andaba más rápido, echando al aire nubarrones de olor a motores mal arreglados. Esa plaza del Almirante, solar
vacío y polvoroso, era el único sitio de la capital provisto de semáforos de tres colores, inútiles y desdeñados por los
insumisos automovilistas nativos. Así que, en ese caos de la modernidad y del desarrollo ansiados, había que hacer de tripas
corazón; lo que hizo el gringo observando los harapos de los jóvenes vendedores de prensa, ajados uniformes escolares grises,
herencia de un muy breve periodo en primaria, proponiendo periódicos y revistas a los señores con corbatas y maletines
preservados de la molestia detrás de los cristales de unos poderosos Dodge.
"¡San Martín!, ¡San Martín!" voceó el cobrador, saltando al suelo antes de que se parara el colectivo. Al oír el insigne
nombre la pandilla de pasajeros se apuró repentinamente y el carricoche vertió la mitad de su carga humana en la plaza
homónima. "¡Aquí voy, aquí bajo, Señó mío!" gritó con una voz de loro casi histérica la serrana de polleras chillonas
y guagua con chullo en la manta, que empujaba al gringo afuera: "¡Aquí bajo!". Éste no se enfadó por lo tanto, pues
quería llegar al centro y ya estaba. La saludó formalmente levantando el sombrero.
Muy diferente era el paisaje del cercado. El gringo experimentó entonces una sensación de molestia: le pareció volver
al pasado. No sabía si debía alegrarse de ese exotismo fuera del tiempo o ver en este decoro de agua pasada la desdicha
de esa vieja ciudad real que exhibía la arquitectura de un pasado glorioso como lo haría un leproso con sus llagas.
Por mero oportunismo optó por la primera solución y caminó más ligero hacia el pie de la estatua ecuestre del Libertador
donde se agrupaba la gente alrededor de la actuación de un payaso callejero. Se detuvo unos momentos al lado de la
muchedumbre para reírse de las piruetas del saltimbanqui. Fue cuando sintió una mano cautelosa introducirse en el bolsillo
izquierdo de su abrigo. Al darse cuenta, cruzó la mirada cataratica del carterista, señalándole con los ojos y encogiendo
los hombros que, por su desgracia, guardaba la plata dentro del otro bolsillo. Este cholo, asustado por la ironía imprevista
de aquel gringo, sonrió torpemente y se marchó sin rodeos.
Por no entender todo lo de la jerga y de las alusiones a las actualidades del momento el gringo se aburrió rápidamente
del espectáculo y anduvo en dirección al Jirón de la República pasando junto a los soportales cuya anarquía de
carteles pegados en pilares sucios y gastados reflejaban el perpetuo alboroto político de ese curioso país.
Un par de gorras de Guardias Civiles armados vigilaba en la esquina con el jirón, al igual qye las otras esquinas.
El Jirón de la República conducía hacia la Plaza de Armas y era el dominio de los "ambulantes", vendedores de
oportunidades venidos de las afueras tratando de ganarse una vida de escasez. Se vendía de todo en esos carretones
de mano que obstruían el paso. Sin embargo sus colores alegres conferían al ambiente de descuido del lugar la única
sensación de vida y ánimo que alentaba al gringo. Testigos de actuaciones terminadas desde hace tiempo, numerosos
telones metálicos oxidados y estropeados cerraban las tiendas vencidas por esa invasión mercantil de supervivencia.
El propietario de la todavía sombrerería "El Hidalgo", anciano de buena pinta, desdeñoso, observaba desde su puerta
a esos cholos pregonando sus menudas mercancías.
A la altura del portal barroco de la basílica de la Merced, el gringo se acuclilló cerca de la manta de un joven vendedor
de cigarrillos. El tejido de estilo serrano, tendido en el suelo, protegía una muestra bien ordenada de paquetes de Winston
y Marlboro, los más comunes del mercado negro, también "puchos" sueltos, cajitas de fósforos y diversas golosinas baratas.
Le compró dos puchos Winston "con fósforos". Sorprendido por el hablar del gringo el chico le miró fijamente y una sonrisa
ancha floreció entre dos mejillas de poco limpiar: "¿Me invita a uno, Señó?". "¡El segundo era pa ti, pata!" Es así como
ambos se hicieron al toque compadres. Encendieron los puchos y saboreando el humo picante, juntos, callados, el cholito
orgulloso de ese inesperado amigo, el gringo satisfecho de encontrar por fin un poco de alegría humana en esa desanimada ciudad.
Súbitamente, algo estalló a unos trechos de ellos, el humo subió al aire por detrás de la esquina con Ucayali. Un tropel de
chicos y chicas muy excitados se asomó entonces a la estrechez del jirón blandiendo letreros. El gringo no tuvo tiempo de
descifrar lo escrito antes de que desaparecieran detrás de la esquina opuesta, perseguidos por una tanqueta verde de la
Guardia Civil. "Son los estudiantes, Señó, no pasa nada, costumbre nuestra" comentó el vendedor de cigarrillos sin asustarse.
Sin embargo las cercanías empezaban prudentemente a vaciarse. En sentido contrario, volvió a correr el desfile de los estudiantes,
así decía su compadre, más criollos que cholos como él se enteraba, seguido por tanquetas y guardias de a pie. Se oyeron otros
disparos, y una bomba lacrimógena rodó en el centro de la calzada esparciendo su pérfido gas. Impasibles se quedaron ambos
sin moverse encendiendo otros puchos, distraídos por esta extraña función de títeres que se daba a unos pasos de ellos:
los buenos persiguiendo a los malos, o al revés, de un lado para otro del teatro que formaba la estrecha apertura del
Jirón de la República. A veces los manifestantes se detenían en la esquina, cara tapada con trapos, listos para
enfrentarse con la policía, gritando "¡Libertá pa los presos! ¡Libertá...!" pensó entender el gringo; pero acabaron por
poner pies en polvorosa antes de que se asomaran policías y tanquetas por la otra esquina. El gringo observó a su
compañero: este muchacho, la colilla entre los labios, oteaba flemático la riña como si se tratara de un partido de fútbol.
Así pudo, por los pelos, empujarlo antes de que se estrellase el frasco a sus pies y se encendiera la gasolina que contenía.
El atraco parecía, pues, destinado a la tanqueta que pasaba al mismo tiempo por sus espaldas. De ese vehículo dispararon
otra bomba lacrimógena que vino a parar a unos metros de ellos. Tosiendo, escupiendo, tapándose la cara con la mano para
guardarse de la inaguantable quemadura, el gringo ayudó como pudo al cholito a salvar el improvisado escaparate del incendio y a
refugiarse en un sitio más seguro. Lo encontraron, sin aliento, en el vestíbulo del cine
Monterrey ubicado a una cuadra de allí. Sentados en el suelo, apoyados en la pared, apiñados con los demás que se protegían
de la carga policial, demoraron largo tiempo para recuperarse. "¿Dónde vives?" "En San Agustín, Señó, al otro lado del río"
contestó el chico. "Pa regresar, tienes que andar por Plaza de Armas, allí deben guardar el Palacio: ¿Cómo vas a hacer?"
"No se preocupe, Señó, ese camino lo conozco de sobra." se rió el cholito burlándose de este padrecito gringo.
"¡Gracias por la ayuda y los puchos!" y se fue recogiendo su bulto. Se había esfumado desde luego cuando el gringo volvió a un
jirón de la Republica entonces pacificado.
El gringo decidió seguir su paseo por Huancavelica en busca de una taberna donde regar la sed crónica desencadenada por el gas
ingerido, evitando así la Plaza de Armas donde, por cierto, las cosas se habían puesto aún más feas. Cuatro cuadras sin
bares más adelante, cuando desembocó en avenida Piura, un estruendo de motores poderoso lo acogió, como si se acercara a
una pista de despegue de aviones. En realidad los aviones eran tanques de guerra. En un infierno de cadenas, desfiló delante
de él el metal triste de una columna bajando la avenida en dirección a la plaza Dos de Mayo. El gringo supo que sí, las cosas
se habían puesto muy feas más al norte, en las cercanías del Palacio. Ahora sólo grupos tranquilos de pocas personas agrupadas
de trecho en trecho en las veredas acudían al espectáculo. El trueno de los blindados, retumbando contra las fachadas gastadas,
invadía todo el espacio. El gringo no sintió el disparo ni los gritos de terror, pero sí, vio muy distinguidamente al soldado
alzarse de la torreta de un tanque, apuntar su arma, sin apuro, en dirección a la otra vereda y disparar. Cuando pudo ver el
otro lado de la calzada al pasar el último vehículo, la vereda se encontraba ya vacía, a pesar de un cuerpo echado en el suelo,
vestido con las ineludibles prendas grises de los escolares. Se alejaron los tanques, dejando la avenida en un silencio que
le pareció inacabable. Entonces dos hombres se acercaron al cuerpo y arrastraron hacia una puerta al muchacho hecho muñeco.
No pasó nada más. Ya había pasado lo que no puede pasar. Nada, nada había pasado, sólo un sueño, una pesadilla.
El gringo se quedó casi solo en su sitio, sin poder moverse, sin saber qué hacer, despertándose de ese disparate. No,
en absoluto no, no tenía nada que hacer, solamente tomar un taxi y regresar a Buenavista, donde sus paisanos,
en la terraza del Pacífico a tomar, lugar de donde jamás hubiera debido marcharse.
Después de pocas horas y de un número notable de cervezas tragadas, "Polar, la más popular", el sol ya bajando, sentado
en la terraza del Pacífico, el gringo, mirando compasivo a esos gorriones callejeros que cuidaban o limpiaban los carros
nuevecitos aparcados en la Glorieta, llegó a concluir, en su borrachera avanzada, que finalmente todo andaba
perfectamente bien: pues, mañana unos periódicos alabarían el valor de los manifestantes y su justa protesta
frente a una represión salvaje que mató a un estudiante, mientras que otros glorificarían a las Fuerzas Armadas que
cumplieron su deber sin aflojar en circunstancias difíciles. Todos satisfechos. ¡Así andaba el mundo, ese mundo!
Dos o tres cervezas más tarde, surgieron de su memoria esos versos memorizados años antes:
"El juez con guardia civil,
por los olivares viene.
Sangre resbalada gime
muda canción de serpiente.
- Señores guardias civiles:
aquí pasó lo de siempre.
Han muerto cuatro romanos
y cinco cartagineses."
¡Así andaba el mundo, ese mundo!
Juan-Roberto
mayo de 2011
Volver al inicio de la página